
Al entrar en la gran sala, Julián miró al fondo como si hubiera quedado con alguien. Junto a su nerviosismo, una escena le había causado aún más estupor. Desde un taxi, una mujer con el pelo revuelto y zapatillas de andar por casa echó a correr para adentrarse en la misma sala. Se detuvo pensando en lo insólito de la existencia humana. El taxista observaba, entre sorprendido y abatido, la reacción de su ex pasajera. Y lo hacía con una actitud que daba la sensación de ir corriendo tras ella. Pero no lo hizo. Julián le vio volver a su vehículo para iniciar otra carrera.
En cuanto atravesó esas puertas de cristal grueso que le daban la bienvenida, Julián dejó de pensar en lo presenciado pocos segundos atrás. Se introdujo lentamente, a tiempo de escuchar la voz de megafonía que anunciaba la última llamada para uno de tantos vuelos que estaban a punto de partir de esa terminal internacional. Con la tranquilidad que le dio comprobar que ninguno de esos avisos era para él, se detuvo ante el gran panel que de forma continua se movía para informar sobre retrasos, despegues o llegadas. Todo a la vez porque estaba despistado, ignoraba en qué Terminal estaba, si la gente iba o venía. El bullicio lo terminaba de confundir. Deambulaba en un estado de inquietud que a ratos le parecía de paz extraordinaria. Veía en una misma línea datos incomprensibles sobre los vuelos y las ciudades de destino o de procedencia. De pronto se ubicó y buscó el área de salidas, a la que se dirigió con sorprendente seguridad.

Para leer bien se ajustó las gafas de pasta azul, “Montreal” exclamó casi en voz alta. Allí estaba su destino. No los frecuentaba mucho pero los aeropuertos siempre le habían parecido una Torre de Babel moderna. Tras hacer la última comprobación sobre el tiempo de que disponía, tomó la mochila que formaba su único equipaje y comenzó a moverse hacia la izquierda. El panel le anunciaba la puerta 10 B, a la derecha de la entrada principal. Aunque creía haber olvidado por completo a la desconocida, de pronto tuvo la sensación de que la tenía demasiado presente, de hecho la volvió a ver igual de agitada, esta vez perseguida por un guardia jurado. Esta visión le empujó en dirección contraria a su destino.
En el aseo, Paula recoloca su indumentaria. A su lado una mujer con el pelo enmarañado se observa en el espejo y la mira con asombro, abriendo aún más sus enormes ojos verdes, enmarcados por una sombra de ojos de tonalidad verdosa y una máscara de rímel espesa. La sorpresa fue mayor cuando la vio salir de uno de los retretes. No la habían oído entrar, mostraba gran agitación, pero sus zapatillas azules se deslizaban por el suelo sin hacer ruido.
Por segundos no les habían descubierto in fraganti. Con una media sonrisa recordó la propuesta: tenemos tiempo hasta que salga el vuelo, preciosa. Adelántate que ya voy yo. Con sólo pensar en un encuentro sexual con su novio en el baño de ese lugar público, volvía a deshacerse de placer. Él tenía esas cosas; la volvía loca con sus travesuras, a la vez que la desorientaba con su inestabilidad. Hacía tiempo que le había advertido de su intención: Tenemos que marcharnos fuera, lejos de todos, estoy harto de aguantar tantas penurias… Ella le escuchaba al tiempo que recogía platos, cubiertos y vasos con restos de comida, mientras permanecía sentado en un taburete de la barra. Paula se opuso al principio; a ella le gustaba ayudar a sus padres en ese negocio familiar… La oposición fue cediendo; entre mordisquitos en la oreja, besos en el cuello y caricias juguetonas maquinó la marcha con Dioni. Su madre asistió cómplice a la decisión, confiando en que el error devolviera pronto a su pequeña.
 Frente al espejo, Paula procuraba recuperar fuerzas para que la congoja no derrumbara los planes marcados por su novio, mientras se retocaba el carmín de los labios. Miró de soslayo a la mujer de su lado que también se disponía a salir. Paula le cedió el sitio. “¡Qué rara!”, pensó. A lo lejos contempló a Dioni que le hacía aspavientos exagerados, intentando señalarle algo situado junto a su asiento. Hasta después de uno de sus ardientes encuentros sexuales la impaciencia no le abandonaba, era inagotable, pensó Paula entre coqueta y desconcertada, saboreando aún los momentos más ardientes, pasados y futuros, ya que a su lado vivía en un apasionado tiovivo.
Frente al espejo, Paula procuraba recuperar fuerzas para que la congoja no derrumbara los planes marcados por su novio, mientras se retocaba el carmín de los labios. Miró de soslayo a la mujer de su lado que también se disponía a salir. Paula le cedió el sitio. “¡Qué rara!”, pensó. A lo lejos contempló a Dioni que le hacía aspavientos exagerados, intentando señalarle algo situado junto a su asiento. Hasta después de uno de sus ardientes encuentros sexuales la impaciencia no le abandonaba, era inagotable, pensó Paula entre coqueta y desconcertada, saboreando aún los momentos más ardientes, pasados y futuros, ya que a su lado vivía en un apasionado tiovivo.
Bastaban veinte minutos para que Luis Miguel preparara el equipaje para ir a cualquier parte. Le encantaba visitar o recorrer, por trabajo o por placer, cualquier ciudad o lugar del mundo. Operador turístico, eso seré de mayor. Lo tuvo claro desde siempre. Al llegar a la pubertad, su participación en grupos de montaña aumentó. El entusiasmo de su decisión le movió con fuerza a pesar de las dificultades. Rehén de su silla de ruedas buscaba la solución más allá de los problemas. Organizaba los viajes, planificaba las salidas, alentaba a sus compañeros de asociación. Nada se le resistía. Intrépido, decidido, valiente… tales los calificativos que escuchaba a su alrededor; palabras que le habían acompañado desde el día del fatídico accidente y que había llegado a asimilar hasta el extremo de que muchas veces se olvidaba de su inmovilidad. Sus piernas avanzaban más lentas que su cabeza aunque nunca constituían un obstáculo en sus retos. La propuesta de viajar hasta Canadá, le entusiasmó. Su  pareja le acompañaba también en esto. Tomó aliento, giró la silla ciento ochenta grados para dirigirse al mostrador de facturación. Era pronto todavía, pero necesitaba más tiempo que los demás. La sala comenzaba a llenarse de gente. Algunos con prisa o incluso carreras, como esa mujer que casi le atropella al pasar a su lado como una exhalación, menos mal que para algunos soy invisible, pensó aliviado. Con la mano saludó emocionado a su chico, pronto tomarían un vuelo rumbo a Montreal, poco importaba la ceguera de la gente.
pareja le acompañaba también en esto. Tomó aliento, giró la silla ciento ochenta grados para dirigirse al mostrador de facturación. Era pronto todavía, pero necesitaba más tiempo que los demás. La sala comenzaba a llenarse de gente. Algunos con prisa o incluso carreras, como esa mujer que casi le atropella al pasar a su lado como una exhalación, menos mal que para algunos soy invisible, pensó aliviado. Con la mano saludó emocionado a su chico, pronto tomarían un vuelo rumbo a Montreal, poco importaba la ceguera de la gente.
Israel no paraba de moverse. Ya había sacado tres piezas de la máquina de vending que había frente a él. No tenía hambre, tampoco sed pero sí mucho miedo. Volar le aterrorizaba, cada vez más. Rastreó en sus bolsillos: galletas, chicles, un bolígrafo, pañuelos usados… Todo se volvía caótico a su alrededor cuando tenía que tomar un avión. Odiaba los aeropuertos. Lo había descubierto hacía mucho tiempo pero no podía prescindir de viajar. Su trabajo no tenía un sitio estable. Enseñaba música con su banda de jazz a niños en cualquier lugar o país del mundo. El entusiasmo con que planeaba sus proyectos se frenaba al pasar bajo el cartel de la carretera que indicaba la dirección del AEROPUERTO. De repente se quedaba inmóvil, aterrorizado pensando en las miles de veces que perturbaciones, turbulencias o altibajos le podían haber colocado al borde de la muerte. Su novia le consideraba un exagerado y un miedoso.
Se levantó del asiento para ir al aseo. No llegó, se dio la vuelta, había algo que se le olvidaba, estaba seguro. Lo había repasado todo antes de salir pero la sensación le ahogaba. Estaba convencido de ello. Su experiencia en situaciones semejantes le debía alejar de sobresaltos pero su extrema perfección se agudizaba en momentos así. Este era el cuarto viaje del año, y el número 61 desde que inauguró su empresa, con lo que resultaba difícil creer que no hubiera tenido en cuenta todo lo necesario para un mes de ausencia. Con un nudo en el estómago recogió la maleta de mano y su abrigo; se disponía a caminar un poco, a pesar de que cada vez más gente comenzaba a arremolinarse confundida entre equipajes y carritos. Antes buscó su billete. Fue un alivio comprobar que eso no era lo que echaba en falta. Montreal vuelo ZJ-381, hora de salida: 13.30h. Sin embargo, palpó algo en su bolsillo que le distrajo. Un papel doblado se había colado indiscreto. Lo acercó a la nariz, el olor que desprendía le recordaba a Lorena. Era fantástica, pero siempre muy ocupada con su trabajo, nunca le podía acompañar. Un mes sin ella era demasiado tiempo, tembló como una pluma movida por una brisa de viento. El temor de que olvidaba algo resurgió de nuevo.
Las mesas de la cafetería se habían ido llenando. Varios vuelos anunciaban retraso. El de Israel entre ellos. La sensación de mal presagio apareció como un relámpago en su mente. Se acordó del papel del bolsillo, mi novia, musitó dispuesto a superar aquello con un cruasán y un café. Podía sentir el aroma de su perfume mezclado con los variopintos olores de la sala. Por un segundo se quedó absorto en una pareja que en la mesa más próxima se besaba con efusividad. Ella tenía unos hermosos ojos verdes; se detuvo en el muchacho, le observó pavonearse. Acostumbrado a tratar con jóvenes de provincias o pueblos lejanos, intuía con facilidad la inocencia o la honradez. En un primer vistazo ninguna de estas dos condiciones le cuadraban. Un anuncio por megafonía le sacó del análisis psicológico. Hubiera querido tener cerca su saxo, le calmaba los nervios, le transportaba a estadios de paz que no conseguía de otra forma. El retraso del avión aumentaba, anunciaban de nuevo. Ya eran más de tres horas… Las condiciones climatológicas al otro lado del océano eran malas. De nuevo le invadió la impaciencia. ¿Y si anulara este proyecto?
El tiempo para Luis Miguel era muy valioso. Tenía que aprovecharlo. Había facturado ya, se acomodó para repasar los documentos y la programación del viaje. Suspiró para que el aire penetrara y recorriera con libertad hasta su abdomen. Notó un pinchazo en el esternón, el dolor crónico de la espalda apenas lo notaba. Procuraba no pensar en achaques, nunca se quejaba. Era responsable de un grupo de personas, eso sí era importante. Apenas había reparado en el grupo que le había tocado esta vez: cinco personas, todas con alguna deficiencia física. Ese era el principal requisito para participar en sus proyectos. Personas imperfectas en buena forma física, con ganas de correr riesgos más allá de los que diariamente tenían que sortear. Estaba formado por tres chicos y dos chicas. Además de la valiosa presencia del perfecto Juan. Adoraba a ese chaval moreno, de pelo rapado y actitud tranquila. En total serían siete personas. La megafonía hizo que el grupo parara un instante en su partida de cartas. Aún resonaban por toda la sala sus carcajadas. Luis Miguel levantó la vista al oír algo del vuelo ZJ-381. Desde su silla no podía divisar bien la pantalla, delante se había colocado un chico con gafas de pasta azul que dio un paso atrás para divisar mejor los avisos que de forma intermitente acumulaban una retahíla de retrasos y anulaciones en diferentes vuelos. Ese chico intercedía la visión de Luis Miguel que con gran destreza consiguió posicionarse de forma que también pudiera leer. Eso no le preocupaba, sabía que más tarde o más temprano subirían a aquel avión con destino a Canadá. La sala de espera del aeropuerto era un lugar abierto, liso y bullicioso. Ideal para una espera. Respiró aspirando todo el aire necesario para suplir la carencia de oxigeno que de vez en cuando colapsaba sus pulmones. Disponía de tres horas más por delante.
En su mochila, Julián apenas incluyó lo imprescindible. El resto lo obtendría según necesitara. Su mente se mantenía despierta, atenta a los acontecimientos por vivir. Al mismo tiempo había decidido permanecer relajado, disfrutando de una decisión que había tomado por y para él, firme frente a todo. La única ocasión que había viajado en avión fue para visitar a su madre a otro país. Los recuerdos de aquel viaje desprendían hiel y amargura. Resultó ilusionante al principio y decepcionante al final. La mano regordeta y tibia del tercer marido de su madre, le dio la bienvenida; mientras ella reprimió todos los abrazos esperados. Ahora se esforzaba por distanciarse de todo lo anterior e iniciar una etapa nueva en la que no hubiera cordones umbilicales que le apresaran hasta ahogarle. Al fin y al cabo el recorrido sólo tenía tres mil eslabones que se había propuesto ir rompiendo uno a uno. El primero ya lo hizo al comprar el billete del vuelo ZJ-381. Estaba seguro que rompería los siguientes en su destino canadiense como enfermero rural. Se ajustó las gafas para anotar el nuevo retraso anunciado, antes de disponerse a descansar sobre su mochila. A punto estuvo de tropezar con una silla de ruedas que había girado en torno a él de forma prodigiosa e inició un lento caminar buscando un confortable rincón. Al acomodarse, algo llamó su atención: tras uno de los asientos metálicos una mujer se acurrucaba pretendiendo no ser vista. La reconoció. Levantó la vista hacia su derecha, un guardia jurado acababa de descubrirla y comunicarlo por un walkie talkie. Julián asistía a esa escena elucubrando sobre los motivos que podría tener esa mujer para escapar en un taxi y refugiarse en un aeropuerto. La torre de Babel constituía una cueva perfecta, pero también una cárcel infranqueable.

- No lo has visto, junto a mí, justo a la derecha. Una bolsa… Sí, en una bolsa… pero qué tonta eres no te fijas en nada. Una caja dorada y una dentadura, sí, una dentadura.. pues claro… Es que Paula, a veces me dan ganas de… ¿cómo quieres que la cogiera? ¡Qué asco! Estaba dentro de una bolsa te digo… joder… pero se veía bien, cuántas veces te tengo que contar lo mismo.. eres idiota… ¿a la policía? Buah!!! ¿¡Tú qué quieres, que alertemos a todo el mundo?! De la policía a tus padres, y de tus padres a la cárcel, y no me vuelves a ver en la vida por huir con una menor. ¡Me cago en la ostia!
Paula miraba con temor la cara de Dioni al que nunca podía llevar la contraria, ni siquiera en el aeropuerto, ni siquiera en las puertas de una vida juntos, de toda una vida juntos. Al pensar en la dimensión de esa frase una segregación de bilis casi le provoca una náusea a la que él respondió como cabía esperar. Se levantó y se marchó a dar una vuelta, dijo. De lejos le vio avanzar con sus piernas arqueadas enfundadas en unos pantalones negros vaqueros sobre los que resaltaba la hebilla del cinturón que se había movido hasta colocarse a un lado. La visión un tanto grotesca de su novio casi le provoca risa. Ella también se levantó. El golpe de Paula contra una silla que se cayó estruendosamente, sonó en medio de la cafetería, imponiéndose sobre las conversaciones multilingües que cesaron un segundo para reanudarse después. Israel, azorado de que su bolsa hubiera sido la responsable de la caída de esa chica de preciosos ojos verdes y rasgos andinos, la miraba asustado. El golpe había ido sobre la rodilla derecha que le dolía. Por un instante permaneció quieta en el suelo hasta que se repuso del susto. Sin tiempo para reaccionar, aquel joven la ayudaba a levantarse. Era fuerte, le cogió por las axilas y la colocó en otra silla. Él estaba muy nervioso, ella aplacaba sus disculpas con las palabras precisas para que la calma regresara. Estaba bien, el dolor comenzaba a ceder. A su alrededor el resto del mundo iba y venía esperando noticias del panel que les dieran esperanzas. Los ánimos comenzaban a caldearse. Los comentarios se dirigían contra la organización o las compañías, no podían entender qué estaba sucediendo y, sobre todo, aceptar que nadie podía hacer nada más por el momento.
Luis Miguel terminó su programación, colocó los papeles por fundas con nombres y apellidos. Todo en orden, pensó orgulloso. Al darse la vuelta para unirse al grupo, oyó una voz que le llamaba. Era su chico, desde la cafetería le saludaba. Estaba sentado con una de las chicas del grupo. Era perfecto, pendiente de él se había decidido a acompañarle esta vez, sin él no habría conseguido superar las adversidades cotidianas. Al pasar junto a uno de los asientos, observó que una bolsa con algo dentro permanecía solitaria sobre uno de ellos. Se detuvo en su lento rodar buscando el puesto de policía más cercano, para acercarla. Alguien la estaría buscando. Cuando sus dedos iban a rozar la bolsa que observó contenía una caja y algo más, una voz por detrás le detuvo. Un joven con vaqueros negros le impidió la maniobra, preguntándole si era suya. No hubo tiempo de más, no hubo respuesta satisfactoria para ese figura macarra y alterada. El ligero balbuceo de Luis Miguel, su negativa a una retahíla de preguntas que parecían un interrogatorio policial, le dejaron perplejo: Claro que no es mía, claro que no la he dejado ahí, por supuesto que la llevaba a la policía, venga, hombre, no te pongas así, es solo una bolsa… ¿con una caja?, pero qué dices, no pensaba robarla, ¿una dentadura? Y yo qué sé… bueno perdona si es tuya, disculpa que intentara cogerla, ah que no, que no es tuya, entonces por qué te pones así, venga cálmate…
No hubo tiempo para más antes de que Dioni siguiera con sus absurdas acusaciones, alguien le tomó por detrás asertándole un golpe que le dejó tirado en el suelo. El revuelo aumentó, alguien gritó pidiendo la intervención policial, aquello estaba a punto de convertirse en una reyerta. Dioni se levantó expulsando saliva por la boca: … a él nadie le golpeaba y menos un lisiado. De nuevo otro golpe seco le dejó boca abajo. Los guardas de seguridad habían llegado a tiempo de detener a un hombre de cierta edad, autor de los golpes al joven. La policía le condujo a una sala reservada. Al otro, un sanitario le hacía las primeras curas.
Julián se despertó con el ruido reinante, miró a su derecha esperando encontrar a aquella figura femenina que se le había hecho casi familiar, con la que guardaba cierta similitud: tenía la sensación de que él también se escondía. No había rastro de ella. A los lejos la gente se arremolinaba alrededor de lo que parecía una reyerta. El móvil le avisó de un mensaje. No lo iba abrir. No le apetecía, así iba a ser su nueva vida, movida por apetencias nada más. Unos cuantos policías con las manos sobre sus porras pasaron muy cerca de Julián, casi le pisan. Se desperezó, le dolía la espalda, había dormido un buen rato, se sentía a gusto, ya habría tiempo de descansar a fondo. Quería comer pero tenía que controlar el poco dinero que llevaba, contado por días y casi minutos. Lo había guardado en el lado derecho, dentro de una riñonera azul. La palpó, allí seguía. Comería gratis en el vuelo. De nuevo otro mensaje en el móvil. ¡Qué pesadez de mujer! Se levantó, no sabía si dejarse guiar por la poca curiosidad de lo que estaba pasando o evitarlo en dirección contraria. Decidió lo segundo; desde hoy su vida tomaría caminos encontrados. Observó que el revuelo de gente comenzaba a disgregarse. Había alguien en el suelo atendido por sanitarios. Él era enfermero, al menos ese sería su título a tres mil kilómetros de distancia.
Tras agradecerle su ayuda y aceptar los cientos de disculpas que balbuceaba casi sin control, Paula se reponía sentada en la cafetería junto a ese chico. Él no paraba de moverse inquieto, preocupado. Por un instante esa inquietud le recordó a Dioni ¿dónde habría ido, por cierto? Pero la figura que tenía delante, que no cesaba de arrepentirse sobre su descuido al dejar la mochila en el suelo, no era como su novio. Tras ese manojo de nervios, le pareció distinto. Realmente estaba preocupado por el daño que la había ocasionado. Se frotaba las manos una y otra vez. Ella pudo ver que algo se arrugaba dentro de uno de sus puños. Aceptó el café al que la invitó, “en desagravio por la caída” se excusó. Necesitaba compañía, pensó Paula, y no le disgustó ofrecérsela. Realmente la culpa no había sido de ese chico, ella se levantó sin mirar. Casi le cuenta eso a Israel, casi le confiesa que estaba allí para huir con su novio, faltó poco para que le dijera que un halo de arrepentimiento la había hecho levantarse para marcharse hacia el bar familiar, que con diecisiete años aún no debía tomar decisiones tan drásticas… Su cabeza procesaba estas frases a la vez que su boca emitía otras más convencionales. Tuvo tiempo de escucharle a él, que sí le confesó que estaba aterrado, que se dedicaba a la música, que tenía novia, que adoraba su saxo…
Mientras, a su alrededor se iba creando una atmósfera extraña presidida por un hilo de confianza que se cerraba por impulsos en torno a ambos. A lo lejos se desarrollaba una escena en la que Paula era la protagonista sin saberlo. Alguien gritaba su nombre, pero también podrían referirse a otra.
Fueron necesarios algunos puntos de sutura en el labio de Dioni que, fuera de control, preguntaba por su novia, gritaba su nombre sin que le oyera a varios metros de distancia. Luis Miguel no quiso levantar cargos contra él, su fortaleza se había desvanecido por un instante cuando sintió cerca las amenazas de ese tipo descompuesto, aunque un desconocido le salvó con certeros puñetazos. Al buscarla para explicarle a la policía la causa que había ocasionado el altercado con ese joven, la caja había desaparecido. No conocía al señor que de pronto había golpeado con tanta fuerza al joven macarra. Era un hombre de cierta edad, con rasgos andinos, tenía que estar muy enfurecido para golpearle con tanta virulencia. No quiso elucubrar sobre sus razones, ”no es asunto mío” manifestó a los policías. No quiso darle más vueltas, volvió con su grupo en espera de que por fin pudieran tomar el ansiado vuelo a Canadá.
En el puesto de la policía se agolpaban varios pasajeros, reclamando por hurtos o robos, resignados unos, acalorados otros. La torre de Babel se empequeñecía en el espacio y el tiempo. El hombre con rasgos andinos permanecía quieto en una silla, esposado porque su enfado hubiera podido arrastrar un avión para llegar frente a Dioni... ese malnacido ha secuestrado a mi hija… El malnacido le miró de soslayo, le conocía bien aunque nunca mantuvieron más de tres palabras seguidas. La hija, Paula, les había unido a la vez que los alejaba, ella buscaba una cordialidad imposible. Para el mayor era un aprovechado, un vago sin futuro; para el joven, haría de su hija una reina fuera de este maldito país sin oportunidades…
Entretanto, en la mesa del policía de más edad, se habían congregado un grupo de compañeros que dilucidaban sobre el origen y, sobre todo, acerca del motivo de que alguien hubiera dejado abandonada una dentadura, posiblemente, su dentadura, en una bolsa junto con una caja dorada. Entre sonrisas y susurros cómplices ese elemento blanco, perfectamente alineado y muy limpio, constituía el punto de mira de todos ellos. La caja estaba cerrada con candado. La sacudieron con fuerza para detectar su contenido… Hay que llamar a un cerrajero, concluyeron a la vez. No podían perder tiempo en intentar abrirla, queda confiscada… ¿y la dentadura? Esa pregunta no conseguía una respuesta unánime. Alguien sugirió que quizás era de esa mujer que estaban buscando por toda la terminal, reclamada por su familia.
Luis Miguel se había reunido con su grupo. Su control habitual estaba maltrecho. Había luchado contra los obstáculos, contra la indefensión incluso; odiaba la violencia. Explicó lo sucedido a su chico omitiendo ciertos detalles. Pero la angustia resurgió. Era uno de esos momentos en que notaba la ausencia de piernas, nunca las echaba de menos en una montaña o en un camino; ahora en una terminal de aeropuerto sí. Un energúmeno le atacaba y él no podía defenderse porque sus piernas no servían para nada, eran simples prolongaciones de un cuerpo, inertes, insensibles, rotas… ¿para qué las quiero entonces? Esta pregunta fue la primera que hizo al médico tras el accidente. Tiempo después comprendió que su aspecto sin ellas resultaría aún más patético. Su lucha diaria vivía ajena a ellas; el resto de su cuerpo respondía, olía, sentía placer, se estremecía, dolía. Más abajo, sólo vacío absoluto. Una caricia de su novio le sacó de la reflexión, nos están llamando por fin. El vuelo ZJ-381 estaba dispuesto a recibir pasajeros.
Apenas notaron que el tiempo transcurría. El plato vacío del cruasán, la taza con restos de lo que una hora antes fue un humeante y rico café, no fueron señales suficientes. El tumulto alrededor había desaparecido convirtiéndose en un susurro. Israel se sentía bien en compañía de aquella chiquilla… sonreía mirándola fijamente al tiempo que ella le contaba sus proyectos. Sus ojos rasgados le transmitían inquietud, curiosidad, pero también cercanía. Los nervios que minutos antes revoloteaban por su estómago encontraron sosiego con ella. Israel olvidó que volar constituía un verdadero calvario, no lo pienses, le había dicho muchas veces su novia, sólo relájate, pero nunca lo conseguía. Con Paula esas palabras tenían sentido. No pensaba en su próximo vuelo, había dejado de vivirlo como una cueva de temerario desarrollo. Ya habría tiempo, en su caso, durante las horas que volarían sobre el océano.
Paula se levantó sin acordarse que su rodilla una hora antes había sufrido un golpe cuya consecuencia era una hinchazón teñida de color amoratado. La ligera queja de la chica se hizo notoria para Israel que se detuvo. Ceño fruncido, torso doblado, la mano pequeña y suave posada sobre la hinchazón. No podría andar, pensó en Dioni, dónde estaría, apenas le había echado de menos hasta ahora. Le gustaba el sexo con él, era intenso, fuerte, la hacía disfrutar como nadie… había sido el primero, pensó en ese momento de forma anacrónica, mientras el dolor le subía desde el tobillo por el gemelo hasta la articulación de su rodilla. Pero bastaba que terminaran los encuentros sexuales, desnudos o semivestido, para que se transformara y exhibiera a un ser inmaduro, desconsiderado e impaciente. Ella estaba a su lado en contra de la voluntad de sus padres; comenzaba a entenderles, sí, les quería mucho, querían un futuro mejor para su niña, lo pensó así de repente, tenía ganas de llorar, un cierto reproche sobre Dioni, culpable de la huida, del golpe, del dolor, de la soledad. Le sacó de sus pensamientos la imagen de Israel que retrocedía hacía ella; sin embargo se detuvo, se paró sorprendido por lo que parecía un reclamo. A lo lejos un grupo de policías sorteaban a los numerosos pasajeros presentes con gran habilidad para no tropezar con maletas, bolsos, carros o niños.
El desconcierto se instaló en la inmensa sala. La gente retrocedía, espantada por la alarma creada ante los uniformes que con un arma en sus manos, gritaban dejen paso, retrocedan, no pasen de esa línea. De forma inconsciente, en diferentes idiomas, aturdidos todos, asustados algunos, la situación se había complicado. El motivo se ocultaba. Un atentado, susurró alguien asustado de su propia elucubración al recordar las tragedias que habían ocurrido en sitios similares de diferentes partes del mundo. Imposible, hay muchos controles respondió Julián. Alguien lanzó una foto con el móvil, la mirada de estupefacción del chico con la mochila fue fulminante. Esto no es un espectáculo, ¿me oyes?, ¿qué pretendes? Malditos móviles… A Julián no le gustaban esos aparatos que presidían cualquier acción, que manipulaban las situaciones a su antojo. Miró el suyo, más de diez llamadas perdidas, otros tantos mensajes. Estúpida manía, no iba a responder, claro que no. Levantó la vista, la policía había acordonado una zona que comprendía los baños más próximos y unos veinte metros alrededor. Julián estaba atrapado entre varios cuerpos fornidos y uniformados, y la multitud de gente que, angustiada, confiaba conocer pronto la razón de semejante barullo. Por el momento no había explicaciones. Julián odiaba las aglomeraciones y aquello se había convertido en una, bastante súbita e incierta. Comenzaba a ahogarse, a asfixiarse entre cuerpos desconocidos. Se desabrochó la chaqueta, se ajustó el pantalón y miró de nuevo el móvil. El dedo índice se acercó a la tecla del 6.
El grupo de Luis Miguel estaba a punto de acceder a su avión por la puerta de embarque. Una amable azafata les detuvo. Una orden desde control del aeropuerto les ordenaba paralizar cualquier acción. Aquello tomaba tintes de verdadera fatalidad, era imposible que no pudieran iniciar su ruta, tomar el avión que esperaban desde hacía horas. Luis Miguel no podía entender que tantos factores externos impidieran el inicio de aquella aventura. Y ahora qué pasaba, qué había hecho mal, ¿cuándo se encontraría en su asiento especial en el avión destino a Montreal? Ya sí tenía prisa, la impaciencia comenzaba a invadirle, ni las palabras de calma de su novio, ni el control y rigor que le daban seguridad, le servían en esta ocasión. Era un manojo de nervios. Dónde están los del grupo, estamos todos aquí le tranquilizó su compañero, todo va a salir bien, esperamos algo más y ya está, no pasa nada; llegaremos tarde a la primera ruta, nos están esperando, llamo yo, no yo, que soy el responsable, entonces yo hablo con los del albergue de mañana, ¿o también lo quieres hacer tú? Venga Luis Miguel, no pasa nada, sí pasa, es la primera vez que me ocurre ¿te das cuenta? Bueno tú no estabas en ninguna de las anteriores, no insinuarás que soy gafe, qué chorrada Luis mi amor, espera, tu móvil, toma.
Desde dentro de los aseos cuyo acceso se había cortado, una voz dio la alarma. Alguien se había escondido allí: la mujer que buscaban fue vista por un guardia jurado que avisó a la policía del aeropuerto. El despliegue fue intenso. Varios dispositivos se aproximaron, cerrando el paso a los pasajeros y visitantes. Nadie podía entrar ni salir del aeropuerto. Era una zona muy amplia pero allí la tenían acorralada. Podrían capturarla, casi tres horas de búsqueda. Llamarían al Hospital Central para tranquilizar al personal. Entrarían, la cogerían y la llevarían de regreso.
Cuando Julián terminó su conversación telefónica, se sintió aliviado. Escuchó casi todo el tiempo, sin apenas hablar. Sus ojos advirtieron que alguien se escondía en un espacio bajo la escalera mecánica de acceso al parking inferior que él podía divisar a través del cristal; su camisa a cuadros estaba empapada de sudor, la mochila en el brazo derecho dormido por la inmovilidad. La llamada había sido más larga de lo previsto, los músculos rígidos fueron ganando laxitud según escuchaba. Se terminó la explicación, era su vida; se lo había contado. Al principio no lo entendía, pero terminó animándole; por primera vez le había alentado sin que fuera ella la que tomara la iniciativa, la había sentido más cerca que nunca a pesar de la distancia física, quizás se estuviera volviendo humana, imaginó con una leve sonrisa dibujada en su rostro.
El despliegue policial parecía indicar que la situación era grave, a pesar de que nadie tenía certeza de lo que ocurría. El personal obligaba a los pasajeros aglomerados a trasladarse a otras estancias del aeropuerto, lo que lejos de calmar aumentó el desconcierto. Algunos decidieron marcharse de allí antes de que todo explotara por los aires; otros prefirieron quedarse aduciendo diversos intereses; y los más se quejaban y dudaban qué decisión tomar.
El miedo es libre, expuso Israel a Paula mientras la sujetaba por la axila y llenaba sus pulmones del aroma de su cabello, de su piel… Seguro que todo está controlado o quizás es una falsa alarma. El miedo a volar le podría hacer huir pero una situación como esa apenas removía las mariposas en el estómago de Israel. Paula admitió que todo aquello no dejaba de producirle cierta gracia. La primera vez que había tomado una decisión tan importante y estaba a punto de resquebrajarse. Era una señal de que no debía tomar ese vuelo.
Una ambulancia, que alguien llame a una ambulancia. Israel miró a Paula, ésta buscó la complicidad vacía de Dioni. ¿Dónde estará, maldita sea?; una silla de ruedas movida con agilidad desmedida pretendía llegar hasta el policía que obligaba al personal a marcharse de allí. La mochila de Julián casi golpea la espalda de Luis Miguel que, desesperado por el cariz que los acontecimientos habían tomado, había tomado una decisión. En un espacio cada vez más comprimido la mayoría buscaba satisfacer su curiosidad. Llevaban encerrados en aquel aeropuerto más de cinco horas. Por un segundo todos se callaron, el silencio dominó el espacio. Desde los aseos dos enfermeros sacaban algo, alguien. ¿Está muerto?, la pregunta se convertía en afirmación a medida que los pasajeros observaban pasar frente a ellos a los sanitarios: uno escribía sin levantar la cabeza, otro tocaba el cuerpo en espera de algo.
En una camilla, envuelto en una especie de sábana blanca, sólo se veían dos pies descalzos, sucios, con uñas largas que formaban parte de un cuerpo que antes respiraba, hablaba o sentía, y ahora callaba, se enfriaba y entumecía. Luis Miguel preguntó, casi gritó, quién es, qué ha ocurrido, qué van hacer ahora. Llegó un cambio que a todos les afligió porque, tras la amable voz, se temía una larga espera: Pueden ir a la cafetería aquellos que tengan sus vuelos próximos, gratis una consumición. Pronto se restablecerán los controles, los embarques, las facturaciones.
Como si la vida de alguien no hubiera expirado delante de todos hacía menos de un minuto, dos azafatas vestidas de azul comenzaron a dar consignas a la gente propagando que todo seguía su curso. Parece un mendigo, dijo alguien. Eso restaba importancia a la muerte. Sí, eso es, con esos pies cómo ha podido entrar en un aeropuerto. Julián escuchaba a dos señoras que en perfecto francés imponían su razonamiento por encima de todos. Sintió pena, una terrible y dulce pena por él, en Canadá estaría solo, tardaría meses en relacionarse con alguien, era tímido, le costaba relacionarse. Iba a empezar de cero; eso es lo que le había dicho a su madre por teléfono, ¿cuántas veces había comenzado de cero ella?, nunca le había hecho esa pregunta. Volvió a inundarse de tristeza. Tristeza dura, tras un parapeto de suficiencia, por el cual dos lágrimas casi consiguen alcanzar la meta de su órbita azulada para escapar y resbalar fuera de control.
La pierna de Paula debía inmovilizarse y reposar. Dentro del exceso de enfermeros que llegaron alertados por el suceso, Israel consiguió que uno revisara la pierna de su nueva amiga. Un esguince de rodilla. La noticia lejos de tranquilizar a Paula, la hizo removerse en el asiento. Solo faltaba que su novio apareciera, se iba a poner furioso. Toma este papel, se te cayó en la mesa al levantarte de la silla, es tuyo. La nota, Israel había olvidado ese papelito perfumado que había descubierto en su bolsillo hacía… ¿Cuánto tiempo? Imposible calcular el tiempo transcurrido desde que divisó el cartel de Aeropuerto esa mañana. Lo desarrugó, lo miró, las letras apenas se percibían bajo pliegues interminables. Reconoció la letra, su letra, su perfume. Mira hacia abajo, le pareció leer. Decía algo más… estaba borroso… su novia no era nada romántica, le extrañó esa nota, pero era su letra, con toda seguridad era de ella.
Periodistas, policías, sanitarios, personal del aeropuerto, todo el mundo quería saber qué había sucedido. Algunos pasajeros decididos a marcharse cuando presagiaron lo de la bomba, regresaban tranquilos de que todos los cimientos estuvieran en su sitio. Corrillos de personas informaban a los periodistas que, ávidos de saber, buscaban entre los más atrevidos. En uno de ellos Luis Miguel quería entender que todo había acabado, que nadie les había dicho nada hasta que vieron pasar el cuerpo muerto, que no sabían quién era, pero que había oído a un policía que se trataba de un preso huido de la cárcel hacía unos días, que se escondió para escapar de sus perseguidores. De pronto un grito desgarrador procedente del fondo de la sala hizo que los periodistas primero, corriendo de forma desaforada, y después toda la Torre de Babel se aproximara a un rincón junto a los cristales de la escalera de bajada. De nuevo las carreras se frenaban cuando la silla de Luis Miguel se interponía en su camino. A los carros era más fácil sortearlos. Agazapada, la mujer con zapatillas azules lloraba fuera de sí, gritaba con aspavientos de dolor al intentar cogerla. Estaba desesperaba, balbuceaba palabras apenas entendibles. Repetía un nombre: Bene, Bene, Bene… Nada tenía sentido, Julián la había visto salir de aquel taxi al llegar al aeropuerto, luego la había vuelto a ver escondida, huyendo. Pero aquello qué significaba. Quiso acercarse, sus conocimientos de enfermería quizás sirvieran. Se acercó despacio, seguro, con calma, primero le tocó el brazo derecho, suave; después recorrió su espalda con tranquilidad, con el fin de que percibiera sosiego. Llegó al otro lado del tronco, ella no se movía, habían cesado los aspavientos. Percibió un olor desagradable en su ropa, mezcla de sudor y miedo. Se acercó a su oído ¡tranquila puedo ayudarte! ¿Quieres que busquemos a Bene, es tu marido? Dos guardas de seguridad se disponían a apresarla ahora que Julián había conseguido calmarla. Los paró en seco. Esperen por favor, necesita algo más de tiempo. Flashes de cámaras se reflejaban intermitentes en el cristal, la escena sería primera página en los diarios, incluso con titulares en portada.
 Y en esa misma noche en que en las redacciones los periodistas peleaban por dar la cobertura más completa de aquellas horas, en el aeropuerto más importante del país todo se detuvo como si se tratase de una foto fija al final de una película. Cada personaje esperaba su momento siguiente y su esperanza en un futuro más o menos previsto, aunque siempre realmente incierto. La mujer del bene, bene se negó a decir nada más hasta que se la llevó una mujer detective. Todos los demás acabaron subiendo al avión previsto, aunque hubo una excepción. Alguien rompió todos los esquemas de su propia juventud, de sus ilusiones, de pronto se vio a sí misma arrojada contra una pared, desnuda, con la cara amoratada, sangre entre las piernas y Dioni huyendo después de romper todos los muebles. Fue un presagio que le aterrorizó. Israel mantenía confusa su mente, en su cabeza deambulaba por muchos sitios, algunos de los cuales quería retener a la preciosa muchacha cuya piel le maravillaba. Ella aprovechó un descuido y escapó. Corrió escaleras abajo, se equivocó, era escaleras arriba, llevaba un monedero con muy poco dinero, pero todavía tenía el abono transporte. Transpiraba profusamente en el autobús, mientras sonreía. Un hilo de reconfortante sudor le recorría la columna vertebra cuando se echó a andar por la ciudad como si nunca hubiese estado allí.
Y en esa misma noche en que en las redacciones los periodistas peleaban por dar la cobertura más completa de aquellas horas, en el aeropuerto más importante del país todo se detuvo como si se tratase de una foto fija al final de una película. Cada personaje esperaba su momento siguiente y su esperanza en un futuro más o menos previsto, aunque siempre realmente incierto. La mujer del bene, bene se negó a decir nada más hasta que se la llevó una mujer detective. Todos los demás acabaron subiendo al avión previsto, aunque hubo una excepción. Alguien rompió todos los esquemas de su propia juventud, de sus ilusiones, de pronto se vio a sí misma arrojada contra una pared, desnuda, con la cara amoratada, sangre entre las piernas y Dioni huyendo después de romper todos los muebles. Fue un presagio que le aterrorizó. Israel mantenía confusa su mente, en su cabeza deambulaba por muchos sitios, algunos de los cuales quería retener a la preciosa muchacha cuya piel le maravillaba. Ella aprovechó un descuido y escapó. Corrió escaleras abajo, se equivocó, era escaleras arriba, llevaba un monedero con muy poco dinero, pero todavía tenía el abono transporte. Transpiraba profusamente en el autobús, mientras sonreía. Un hilo de reconfortante sudor le recorría la columna vertebra cuando se echó a andar por la ciudad como si nunca hubiese estado allí.
_______________________________________________________NOTA: Reproducción del mural encargado por la fundación AENA en el año 2000. Inicialmente se hizo para la T1, donde estuvo instalado hasta 2006. Cuando se inauguró la T4 el mural se trasladó a la T2, donde continúa expuesto. Óleo sobre madera. 45 x 1,6 metros.
 Otra de las ocupantes recogía de las flojas cuerdas los hábitos de trabajo, secados al sol junto al muro mordisqueado en su borde como si de la boca de un desdentando se tratara. Al igual que las oscuras cebollas moradas, la primera capa las cubría hasta los tobillos delgados; después otras más se iban deshojando poco a poco hasta llegar a la fría y rasposa piel de sus cuerpos todavía lozanos.
Otra de las ocupantes recogía de las flojas cuerdas los hábitos de trabajo, secados al sol junto al muro mordisqueado en su borde como si de la boca de un desdentando se tratara. Al igual que las oscuras cebollas moradas, la primera capa las cubría hasta los tobillos delgados; después otras más se iban deshojando poco a poco hasta llegar a la fría y rasposa piel de sus cuerpos todavía lozanos.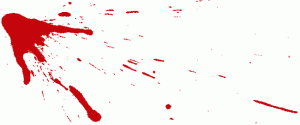 de sangre oscura empezaba a recorrer la suciedad del suelo como la lava de un volcán en erupción.
de sangre oscura empezaba a recorrer la suciedad del suelo como la lava de un volcán en erupción.




 Abreviado perfil de Luigi De Angelis Soriano, presente ahora como autor de su primera publicación, un ensayo muy original galardonado en justicia. La edición corresponde al Departamento de ciencias sociales y humanidades de la muy prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y en ella el amante del cine ha volcado su pasión con un original aporte ensayístico sobre tres personalidades femeninas y aspectos que van de lo sociológico a lo filosófico con el cine como una gran pantalla donde el entretenimiento de millones de personas no excluyen en absoluto la posibilidad de reflexionar sobre profundos aspectos, así como también sobre la algarabía contradictoria de la vida cotidiana.
Abreviado perfil de Luigi De Angelis Soriano, presente ahora como autor de su primera publicación, un ensayo muy original galardonado en justicia. La edición corresponde al Departamento de ciencias sociales y humanidades de la muy prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y en ella el amante del cine ha volcado su pasión con un original aporte ensayístico sobre tres personalidades femeninas y aspectos que van de lo sociológico a lo filosófico con el cine como una gran pantalla donde el entretenimiento de millones de personas no excluyen en absoluto la posibilidad de reflexionar sobre profundos aspectos, así como también sobre la algarabía contradictoria de la vida cotidiana.


























