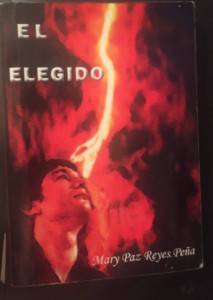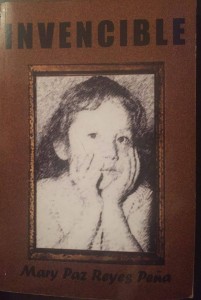I
Apagué la luz de la mesilla, y quedé sobre la almohada con los ojos abiertos a la oscuridad. Sentía la garganta dolorida por los gritos y el corazón zarandearse furioso contra mi pecho. La discusión había ido demasiado lejos, nos dijimos cosas que, con calma, a ninguno de los dos nos gustaría repetir, pero estaba pisoteando mi amor propio, mi integridad y tuve que defenderme, de él, precisamente de él, la persona que mejor debía conocerme, mi compañero desde hacía más de 40 años, mi marido.
No quería volver a verle, ni siquiera escuchar sus pasos cuando entrara en la  habitación para acostarse, preferí girarme de espaldas a la puerta y taparme por completo con las ropas de la cama. ¡Qué bien se estaba allí! Sola, escondida de todos y de todo, inspirando el olor que expelía mi cuerpo.
habitación para acostarse, preferí girarme de espaldas a la puerta y taparme por completo con las ropas de la cama. ¡Qué bien se estaba allí! Sola, escondida de todos y de todo, inspirando el olor que expelía mi cuerpo.
Poco a poco me fui serenando, mi respiración se volvió pausada y los latidos se hicieron prácticamente imperceptibles, pero con la calma vino también la duda, la vacilación. ¿Y si Ernesto tenía razón? ¿Y si lo más inteligente era no decir nada?, ¿y si solo fue una ilusión, una fantasía de las muchas que acostumbra albergar mi loca cabeza? Pero no, algo dentro de mí gritaba que era cierto.
Estaba en aquel balcón, nuestros ojos por un momento se cruzaron y sus labios me suplicaron ayuda. Tenía que responder a su llamada, era mi deber, mi obligación, igual que hubiera hecho con cualquier otro.
¿Pero no ves que te van a confundir con una chiflada, que se reirán de ti en tu misma cara?, me había gritado mirándome fijamente a los ojos y esperando una respuesta que no le daría. Contrariado, se giraba para seguir su vagabundeo a grandes zancadas por todo el salón, como si no lo reconociera y necesitara medirlo. Eran minutos en los que guardaba silencio, pero duraban poco, enseguida reiniciaba su carga de reproches.
- Nadie te va a creer, y ¿sabes por qué?, porque lo que cuentas es una alucinación, nada que pueda aceptarse como real.
 Sentada en la butaca soporté estoicamente sus gritos, sus amenazas. Con la mirada fija en la alfombra trataba de seguir el dibujo que hacía la greca en su borde, pero a pesar de todo le oía, no podía abstraerme de su voz, del significado de sus palabras. Esperé a que se calmara un poco para insistir, explicarle una vez más:
Sentada en la butaca soporté estoicamente sus gritos, sus amenazas. Con la mirada fija en la alfombra trataba de seguir el dibujo que hacía la greca en su borde, pero a pesar de todo le oía, no podía abstraerme de su voz, del significado de sus palabras. Esperé a que se calmara un poco para insistir, explicarle una vez más:
- Pero lo vi, Ernesto, te juro que lo vi, allí en el pequeño balcón, estaba cogido con una mano a la barandilla y me miraba mientras con la otra sujetaba la puerta tratando de mantenerla cerrada.
- Que no, que te digo yo que no. Que te pudo parecer, que creíste verlo, pero no fue así, reconócelo.
Algo debió cruzarle por la cabeza porque de pronto abandonó su tono prepotente y pasó a otro más cercano, más familiar, como si hablara a una niña que se negara a entender.
- Pero, vamos a ver…
Se arrodilló a mis pies, tomó mis manos y continuó.
- Aunque fuera así como dices, imaginemos que realmente estuviera en aquel balcón, de acuerdo, entonces alguien además de ti lo habrá visto también, digo yo. Por ejemplo, alguien que como tú pasara en aquel momento por la calle, o tal vez los vecinos de la casa de enfrente, o los de arriba o los de abajo. Por favor, trata de ser inteligente y deja que sean ellos los que hablen, los que cuenten que lo vieron, si es que lo vieron, y no lo hagas tú.
Ante mi obstinado silencio se puso de nuevo de pie y se alejó, cuando volvió a hablar lo hizo en un tono que jamás antes había utilizado.
- ¿O es que acaso buscas algo? ¿Dinero? ¿Fama tal vez? ¿Que te llamen de esos programas basura de la televisión para hacerte preguntas? Dime, ¿es eso lo que pretendes?
Tanto me dolió su ironía que no pude más, me levanté, avancé hacia la cómoda y tomé el teléfono. Al ver mi reacción, se acercó raudo y me arrancó el aparato cuando mis dedos marcaban ya los primeros números.
Después vino un largo e incómodo silencio en el que ninguno de los dos nos atrevimos a nada, ni siquiera a mirarnos. Un silencio que Ernesto rompió al principio hablando como para él, con palabras apenas comprensibles, después a voz en cuello.
—Tu estúpida decisión solo va a acarrear problemas. Pero no solo los sufrirás tú, también yo me veré afectado, y las niñas… ¿Te imaginas la cara que se me va a quedar cuando mis compañeros me digan que te han visto en la televisión, cuando quieran saber si es verdad lo que dices? ¡Por Dios, Daniela sé sensata!
De nuevo se había acercado a mí y me tomaba por los hombros para ordenarme, imponerme.
- Olvídalo, bórralo de tu mente, venga, yo te ayudo, los dos a la vez, cierra los ojos y repite conmigo: Aquello nunca pasó, me lo pareció, sí, pero en realidad el balcón permaneció todo el tiempo vacío. ¿A que fue así? ¿Ves como es muy fácil?
Lo intenté, juro por Dios que lo intenté, hice lo que me decía, cerré los ojos y quise borrarlo todo, pero… aquella barandilla de negros y finos barrotes, su cuerpo, sus labios suplicantes, su pelo negro ondulado, se resistían a esfumarse, al contrario, permanecieron en mí con mayor nitidez que aquella mañana.
II
Había girado en la esquina para entrar en la calle Del Olivar. Era uno de esos días claros de finales de primavera en el que todo parece nuevo, limpio, recién expuesto. No había nadie caminando por aquella calle, lo que era de agradecer después de haber atravesado las atiborradas plazas de Jacinto Benavente y Atocha. El sonido de mis pasos sobre los adoquines era lo único que en aquel momento se oía, eso y los pájaros que al ser aún temprano revoloteaban sin parar entre los tejados. Me bajé de la acera para andar por el centro, me gusta. Cuando camino por el viejo Madrid, aprovecho que no hay apenas coches para invadirles su espacio, es una transgresión que me sienta bien. Por cierto, ahora que lo pienso, en ningún momento me vi obligada a subirme a la acera, luego ningún coche se cruzó conmigo. Siempre me ha gustado la calle Del Olivar tan en pendiente respecto a su desembocadura en la plaza de Lavapiés. De pequeña la recorrí muchas veces con mi madre. ¿Cuánto hace de aquello? ¿50, 55 años? Íbamos a visitar a una anciana muy delgada y bajita amiga de la familia; la señora Eugenia, así la identificábamos todos en casa. Era culta, me encantaba oírla hablar sin el acento que tienen los toledanos, todo lo contrario, ella pronunciaba con absoluta nitidez todas las eses incluidas las finales y eso me fascinaba. Había nacido en un pequeño pueblo cercano al de mis padres del que se vio obligada a salir cuando acabó la guerra, era maestra y le costó mucho encontrar trabajo, finalmente la dejaron ejercer en una academia de la plaza de La Latina en el turno de noche.
Recuerdo que cuando casi sin respiración, debido a la empinada cuesta, alcanzábamos su portal, aún nos esperaba una escalera de madera muy estrecha en la que mi madre me tenía que soltar de su mano porque las dos juntas no cabíamos. Bajo el peso de nuestros pies cada peldaño sonaba de un modo diferente conformando entre todos una melodía que nos acompañaba durante todo el ascenso. Creo que puedo sentir aún la suavidad de aquel pasamanos al que a partir de un determinado momento tenía que agarrarme porque las fuerzas no me sostenían, y también el olor a cocido, más intenso a medida que ascendíamos.
Finalmente mi madre tocaba el timbre de su puerta y durante segundos su chirrido lo inundaba todo. Después nos llegaba el roce de unos pasos que se acercaban, el desbloqueo de la mirilla de latón hasta hacer coincidir todos sus orificios y el movimiento de unos ojos que nos reconocían.
- Ya voy; su voz sonaba cantarina en medio del ruido de los cerrojos al ser descorridos.
Al vernos, su cara mostraba alegría, extendía los brazos y primero a mi madre y después a mí nos apretaba contra aquel rinconcito pequeño, huesudo pero entrañable que era su pecho. Después pasábamos al comedor, ocupado por una mesa cubierta con tapete y un aparador sobre el que descansaba un gran pez de cristal verde y ojos saltones escoltado por dos candelabros de plata ennegrecida.
Mi madre enseguida sacaba del bolso la tartera, siempre le llevaba algo de comer, tortilla de patatas recién hecha, lentejas o simplemente fruta.
- Pero por qué me traes nada, ya te digo que no lo necesito.
Era su fingida amonestación antes de desaparecer con el paquete tras la cortina que daba acceso a la cocina.
A mi madre le ponía una taza de café. A mí me daba una galleta alargada rellena con varias capas de vainilla, pero antes, mientras rebuscaba en la vieja caja de lata donde las guardaba, se interesaba por mis estudios, si ya me habían enseñado a multiplicar por el seis, a dividir, si leía deprisa. Yo trataba de que mis respuestas fueran escuetas para no distraer su atención, ansiaba ver salir entre sus dedos la galleta y perderme con ella en un rincón. Estaba riquísima.
Animada por la viveza en que me iban llegando los recuerdos quise detenerme a ver si era capaz de identificar el portal donde vivió la señora Eugenia, lo encontré, claro que lo encontré, pero la vieja madera de cuarterones había desaparecido dando paso a una de cristal opaco protegido con barrotes de hierro. La empujé con la esperanza de encontrar al menos aquel pulido pasamanos, los desiguales escalones y aquel sustancioso olor a cocido, pero estaba cerrada.
Solo me quedaba identificar el balcón en el que en los días de verano me dejaban asomar. Crucé a la acera de enfrente para tener mejor perspectiva y conté. Vivía en un cuarto, eso lo recordaba bien, primero, segundo, tercero y… fue entonces cuando lo vi. Estaba allí, en el balcón del cuarto piso, con su pelo negro ondulado y brillante, su traje blanco de flecos adornado con tachuelas doradas, el pantalón ceñido a sus estrechas caderas y ojos de un azul inmenso. Me miró, debió notar mi sorpresa y por unos instantes me sonrió como sólo él lo hacía, llevando la comisura de sus labios hacia un lado hasta dibujar una mueca entre pícara y burlona, pero de inmediato su cara se ensombreció y sin emitir voz alguna, desde la distancia me suplicó: Helpme, pleasehelpme.
Enseguida la puerta del balcón, que con una de sus manos procuraba mantener cerrada, se abrió y un brazo fuerte, desnudo, poderoso —como la lengua de una mariposa a la caza de un insecto— se aferró al suyo y le forzó a entrar.
III
 Eso fue todo, señor policía, no pasó más. Me quedé después largo rato mirando el balcón vacío hasta que alguien que subía por la acera me obligó a moverme para poder pasar.
Eso fue todo, señor policía, no pasó más. Me quedé después largo rato mirando el balcón vacío hasta que alguien que subía por la acera me obligó a moverme para poder pasar.
- Señora, reconozca que lo que cuenta resulte un poco increíble. Elvis Presley murió a finales de los 70, el entierro fue retransmitido por todas las cadenas del mundo. ¿No será que lo que usted vio fue alguien que tal vez bromeando se había disfrazado de Elvis?
- No, le aseguro que era él, fue mi ídolo cuando era joven y aunque nunca estuve en ninguno de sus conciertos, claro está, tenía mi habitación empapelada con sus posters.
- Señora, permítame que le haga otra pregunta y por favor no se me incomode, ¿le ha pasado más veces esto? Me refiero a encontrarse de repente con famosos que ya hubieran fallecido, porque si es así…
- Claro que no. ¿Por quién me toma?
- Disculpe, disculpe, no era mi intención, pero…
El policía quedó unos minutos en silencio haciendo girar el bolígrafo entre sus dedos hasta que de pronto lo tiró sobre la mesa, se levantó de la silla y dio la conversación por acabada.
— Está bien, señora, hemos tomado nota de su denuncia y por supuesto lo investigaremos.
- Espero que me mantengan informada.
- Sí, sí, no se preocupe. Buenas noches.
— Buenas noches.
Antes de salir de aquella sala me giré y vi cómo caía mi denuncia sobre un voluminoso montón de papeles.
Una semana después, la noticia se difundió por todas las redes, no había canal de televisión ni emisora radiofónica que no se hiciera eco: habían encontrado flotando en el Manzanares el cuerpo desnudo y cruelmente torturado de hombre. Muy cerca de él, también a la deriva, se había localizado un traje blanco de flecos con tachuelas doradas y piedras rojas. Hasta el momento se desconoce si esta prenda guarda alguna relación con el fallecido.