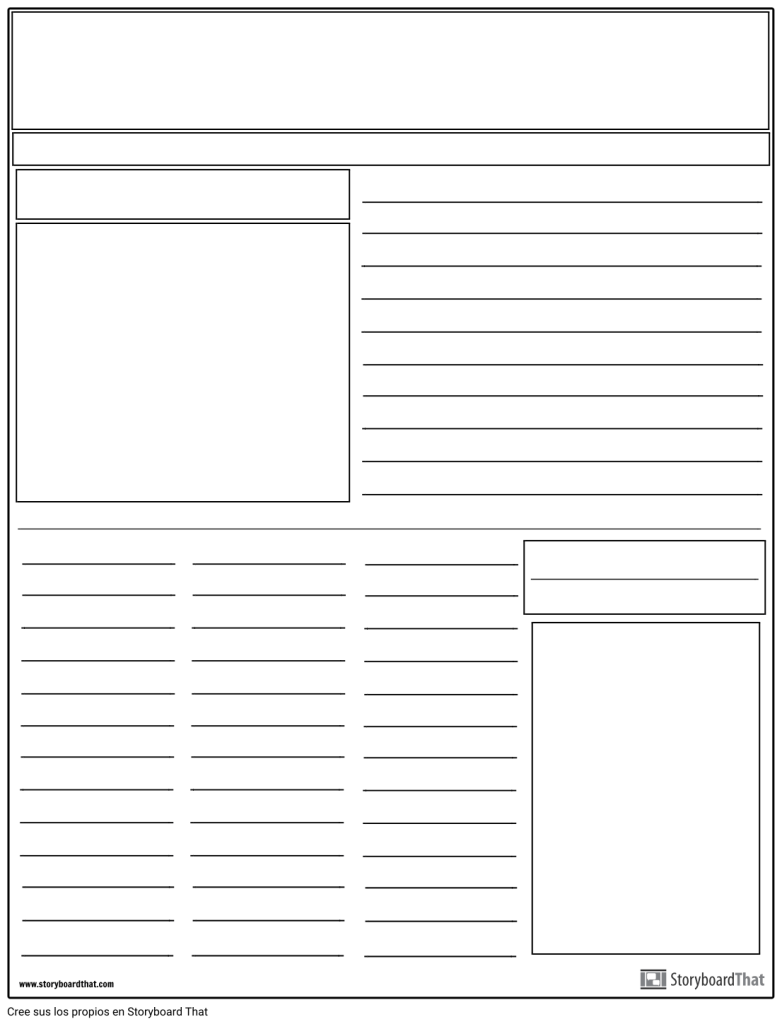Me aproximé a la ventana con la completa seguridad de que la vería, corrí el visillo y así fue. Por el centro de la calzada, como si no hubiera acera, caminaba aquella mujer, deprisa y con la mirada al frente, como iba siempre, dando la sensación de que ante sus ojos se dibujara ya la meta que pretendía alcanzar.
Era pequeña de estatura, no creo que superara el metro cincuenta, y respecto a su edad ¿50? ¿60?,… , no sé precisar más este dato. Su atuendo siempre era el mismo: pantalones marrones, que a juzgar por las vueltas que llevaba a la altura de los tobillos no parecían de su talla, chaquetón gris bastante raído, zapatos sensiblemente deformados, que ponían en evidencia las irregularidades de unos pies que habrían caminado demasiado y, por último estaba su pelo; un pelo, negro y escaso, grasiento, al menos en apariencia, que caía mortecino hasta la mitad de su espalda.
Independiente de que fuera verano o invierno, en ocasiones bajo condiciones climáticas verdaderamente adversas, aquella mujer pasaba bajo mi ventana todos los días dos veces y siempre en las mismas horas, a las 8,45 subía la calle y a las 17,35 la bajaba.
Sin que pueda decir qué fue, en aquella mujer hubo algo que me atrapó, hasta creo que acabé obsesionándome con ella. Más de una vez me sorprendí tras los visillos esperándola a la hora que solía pasar, y nunca me defraudó. Lo primero que aparecía eran sus desgastados zapatos, daban la vuelta a la esquina y enfilaban mi calle, y ya, sin poder separar los ojos de ella, la seguía hasta que la distancia me devolvía su imagen distorsionada.
¿A dónde iba?, ¿de dónde venía?
Lo lógico era pensar que formaría parte de ese ejército de mujeres que desde extrarradios deprimidos de la gran ciudad se desplazan diariamente hasta zonas residenciales como esta para trabajar en la limpieza de algún chalet o casa grande, pero esa solución no acababa de dejarme satisfecha, porque aparentemente carecía de los modos refinados que suelen exigir sus propietarios a la gente que contratan para su servicio, o al menos yo desde mi ventana no se los veía.
Busqué otras posibles explicaciones que justificaran su puntual y rutinario ir y venir, pero la falta de certezas, las volvía cada vez más descabelladas y tuve que abandonar.
Había conseguido tenerla casi olvidada, cuando una mañana, mientras me arreglaba para salir, escuché en la calle un extraño alboroto, los ladridos enloquecidos de un perro se mezclaban con gritos de auxilio de una mujer.
Desde la ventana vi que, pertrechada contra la pared y ofreciendo como única defensa un viejo y destartalado bolso que apretaba contra su pecho, una mujer trataba de defenderse de un perro de gran tamaño que ladraba y le mostraba sus dientes de forma amenazadora, parecía que de un momento a otro iba a saltar sobre ella, para hacerla pedazos. Sin pensarlo dos veces cogí mi abrigo y el paraguas más grande que encontré junto a mi puerta y corrí en su ayuda. El animal, al sentir mis pasos, se giró, pero no debió considerarme gran amenaza, porque, siguió ensañándose con su presa. Avancé con idea de protegerla y fue en ese momento cuando reconocí en ella a la mujer que me había mantenido tan intrigada en el pasado. La voz de un hombre, que venía despavorido hacia nosotras, alertó al animal, que al verlo abandonó todo signo de fiereza, fue a su encuentro y sin ofrecer resistencia se dejó poner mansamente la correa.
-Lo siento, se me ha escapado y no he podido….
Empezó a decir a modo de disculpa
-Pues ha estado a punto de acabar con esta pobre mujer, mire como está. Además, es ilegal llevar los perros sueltos ¿lo sabe?, podemos denunciarle por ello. Es increíble que todavía pasen estas cosas
Le hubiera dicho mucho más, estaba tan enfadada, tan indignada…, pero no me dio tiempo, al escuchar la palabra denuncia tiró de su perro y ambos salieron huyendo de mi amenaza.
Al sentirse a salvo, la pobre mujer se le doblaron las piernas y acabó sentada en el suelo. Me arrodillé a su lado y le toqué las manos, las tenía heladas, apoyó la cabeza en la pared y cerró los ojos, estaba muy pálida. Intentó hablar, pero un intenso temblor le impedía articular palabra.
Finalmente, con voz apenas audible dijo
– Yo no he hecho nada señora, el perro se abalanzó sobre mí y me empujó contra la pared, pero yo no le hice nada.
-Ya lo sé, no tiene por qué disculparse, aquí el único culpable es el dueño del perro por llevarlo suelto.
Respondí todavía indignada
Vi que tenía un bolsillo del chaquetón prácticamente arrancado y en la pierna una pequeña herida que comenzaba a sangrar.
-Mire, yo vivo justo ahí enfrente, esas ventanas de la primera planta son las mías. Déjeme llevarle a mi casa para curarle esa herida y prepararle algo caliente, verá como enseguida se repone.
No contestó, lo que me hizo entender que aceptaba mi ofrecimiento. Me puse en pie, la mujer lo intentó, pero su pequeño cuerpo se había quedado sin fuerza y casi tuve que atravesar la calle con ella en brazos.
Ya en casa la acomodé en el sofá, cubrí su cuerpo, que todavía temblaba, con una manta y fui a buscar todo lo necesario para curarle la herida.
No parecía importante, era algo más profundo que un arañazo pero enseguida dejó de sangrar, después de desinfectárselo y cubrirlo con un apósito, me dirigí a la cocina y busqué en el cajón de las infusiones un sobre de tila.
Lo aceptó de buen gusto y, tras dar los primeros sorbos, me susurró.
-Gracias señora, muchas gracias. Es usted muy buena
Ahora que ya estaba más tranquila, su voz sonaba dulce, tierna, melodiosa, nunca la hubiera imaginado así, no concordaba con su aspecto casi desaliñado o con la extrema y persistente seriedad en su rostro. Pero lo que realmente me sobrecogió fueron sus ojos, desprendían tal melancolía y tanta tristeza que, al mirarte, igual que la niebla en una noche oscura, te sentías invadida por completo.
¿Se encuentra mejor?
-Creo que sí
-Pues eso es lo importante- le respondí tomando sus manos entre las mías para que entraran en calor.
Permanecimos un tiempo en silencio y de pronto, como accionada por un resorte, se incorporó, echó la manta hacia atrás y quiso ponerse en pie, pero las piernas no le respondieron y se desplomó de nuevo sobre el sofá.
-No tenga prisa en levantarse, después del susto que ha pasado es normal que ahora se sienta débil.
-Es que tengo que irme, tengo que irme- dijo nerviosa.
Supuse que estaría preocupada porque iba a llegar tarde a su trabajo y quise tranquilizarla asegurándole que yo la acompañaría y si era necesario hablaría con sus jefes o quien fuera contándoles lo sucedido.
-Seguro que entenderán el retraso.
Ella volvió a mirarme fijamente y esta vez sus ojos parecían dos pozos profundos a los que daba miedo asomarse.
-Yo no tengo jefes. Pero he de seguir mi camino.
-Bueno, cuando usted se recupere, me dice adonde la tengo que llevar, cogemos mi coche y verá como llegamos enseguida.
Con cierta desgana, molesta o tal vez decepcionada porque no la hubiera entendido, volvió la cabeza hacia otro lado.
-Tengo que comprobar que ha llegado bien, que no le ha pasado nada.
Dijo casi en un susurro, como si hablara para ella misma.
Seguía sin entender a qué se refería, pero esta vez preferí callar y dejar que fuera ella, si lo creía conveniente, quien me lo explicara.
-Se trata de mi hijo, mi tesoro, lo único que tengo en la vida.
Hizo una pausa, que más pareció una reverencia y siguió después
-Siendo muy pequeño los médicos le diagnosticaron una enfermedad incurable que sin tardar mucho acabaría dejándolo ciego. Mi marido no pudo soportarlo y se marchó, pero acabó dándome igual. Es cierto que al principio le odié, maldije una y mil veces su cobardía, pero después se lo agradecí, porque así los dos solos hemos vivido y vivimos el uno para el otro.
Tomó la taza y bebió, tal vez necesitaba tomar fuerza para lo que continuaba después
-En un principio no creí aquel diagnóstico, preferí pensar que aquellos médicos eran unos necios, que se equivocaban, en alguna parte habría otro más sabio que, tras explorarle, me llamaría para decirme que todo había sido un error, que mi hijo se pondría bien. En una búsqueda desesperada recorrí un sinfín de consultas y en todas ellas me decían lo mismo: su hijo se va a quedar ciego, la enfermedad que tiene es incurable.
Pero dígame señora, ¿cómo una madre va a aceptar eso?, cómo yo iba a asumir que los ojos de mi hijo, azules como luceros, llegarían a quedarse sin vida. Tenía que haber algún modo de evitarlo y con esa absurda ilusión continué buscando.
Se aproximó a la mesa, tomó la taza y apuró la tila que quedaba. Me ofrecí a prepararle otra, pero con un gesto de su mano me dijo que no.
-Me orienté entonces hacía curanderos, brujos, santeros y todo este tipo de gente, incluso aunque no creo en Dios, visité con mi hijo todos aquellos lugares en los que me decían que por haberse aparecido la virgen o cualquier otro santo se multiplicaban allí los milagros.
Como se habrá imaginado tuve que trabajar de noche y de día en cualquier cosa que me saliera para poder hacer frente a todo este loco dispendio, pero no me importaba, lo hacía por mi hijo.
Un día cansada y decepcionada decidí volver al primer médico que visitamos, el primero que me dio el fatal diagnóstico, recordaba a mi hijo perfectamente y tras hacerle la exploración no varió un ápice en su dictamen, mi hijo caminaba hacia la ceguera absoluta, pero añadió algo más que hasta el momento nadie me había dicho. “mi consejo es que, en vez de malgastar el tiempo en buscar una solución, que no existe, lo emplee en enseñar a su hijo a valerse por sí mismo, es decir prepararlo para el momento en que llegue la ceguera absoluta.
Aunque entendí perfectamente a lo que se refería, supe que me iba a resultar muy difícil seguir su consejo. Hasta ese momento mi vida se había centrado en proteger a mi hijo, llevarle de la mano para que no se dañara, acercarle las cosas que por sí solo no encontraba, él no hacía prácticamente nada era yo sus pies y sus manos. Si seguía aquella recomendación tendría que actuar de modo totalmente contrario, dejar que hiciera las cosas solo, asistir de forma pasiva a sus errores, a sus fracasos … Qué difícil me iba a resultar, pero “el bien de mi hijo” era razón suficiente, para al menos intentarlo.
Efectivamente, al principio sufría mucho cuando desde mi ventana le veía en la calle, con su andar vacilante, tropezar con los alcorques de los árboles o equivocarse de portal para entrar en casa. Aun sabiendo que no podía escucharme, tras los cristales le gritaba, cuidado, cariño, tuerce a la derecha, tienes de frente una esquina, esa puerta no, la siguiente o simplemente rompía a llorar indefensa cuando chocaba con un niño que jugaba tranquilo a la pelota. Pero después no me quedó otra que apretar los dientes con rabia y sujetarme fuertemente los brazos para permanecer en mi cocina y no acabar sucumbiendo a la tentación de bajar las escaleras, tomar la mano de mi hijo y cubrirle de besos, como hacía antes.
Después le concedieron una plaza en la residencia de invidentes, que está cerca de aquí. Para entonces se movía ya mejor, su sentido de la orientación se había desarrollado y por tanto eran pocos los fallos que cometía. Pero para llegar hasta aquí tenía que levantarse a las 6:30, caminar hasta el metro, después el cercanías y, por último, recorrer el camino hasta la residencia. Para él era mucho, pero para mí todavía más.
La noche previa a que mi hijo hiciera por primera vez ese recorrido, no pude dormir, y eso que nos habíamos pasado semanas enteras estudiándolo. Sabíamos todos los cruces, conocíamos los puntos peligrosos, las salidas de garajes, pero aun así tenía mucho miedo. Mi corazón me pedía acompañarle, pero mi cabeza me exigía con dureza dejarle solo. “Es por su bien”, me repetí mil veces, “es por su bien”, ¡malditas palabras!
Al apuntar las luces del día, tenía ya tomada una decisión, una decisión que en principio era solo para esa jornada, pero que ha acabado convirtiéndose en una rutina que mantengo hasta hoy. Cada mañana me despido de mi hijo en la puerta de casa, le veo tomar el ascensor y después desde la ventana, salir del portal, desplegar el bastón y caminar en la dirección correcta. Es en ese momento en que desaparece de mi vista cuando me pongo en acción. Rápidamente me visto, cojo mi viejo bolso en el que llevo lo estrictamente necesario y corro hasta la calle para seguir sus pasos. Me subo en el mismo anden que él, pero alejada, lo mismo hago en el cercanías, nos bajamos en esta estación y finalmente tomamos calle arriba camino de la residencia. Hasta ahora nunca ha sido consciente de mi presencia, para ello tomo mis buenas precauciones, pero temo el día que ocurra, que mi estrategia quede al descubierto. Seguramente me obligarán a cesar y con ello se me privaran de la dicha de verle caminar entre la gente, tan guapo, tan seguro, tan elegante…
Cuando traspasa las puertas de la residencia me siento en un banco, lejos de las ventanas del edificio eso sí y pacientemente dejo pasar las horas, echo migas de pan a los pájaros o leo algún periódico o revista atrasado que encuentro en las papeleras. A veces alguien se sienta a mi lado y puedo entablar una conversación, pero son escasas estas oportunidades. De todos modos, la tarde llega pronto y cuando escucho la campana de la residencia anunciando la salida de los internos, me pongo tan contenta porque llega el momento de volverlo a ver. Es siempre de los primeros en abandonar el edificio, pasa por delante de mí ignorándome, dejo que avance, y cuando la distancia me parece segura sigo sus pasos y ambos iniciamos el viaje de retorno a casa.
-Y ahora créame, tengo que irme.
De manera decidida se incorporó, echó la manta hacia atrás y se puso en pie. A través de sus movimientos pude comprobar que estaba totalmente repuesta, y eso me tranquilizó. Antes de irse, le insistí en que ahora que conocía mi casa, si algún día tenía cualquier necesidad, no dudara en llamar, para mí sería un placer volver a verla.
Me expresó de nuevo su sincera gratitud y se marchó con una sonrisa en los labios
Desde la ventana, igual que tantas veces hice en el pasado, vi como se alejaba, cualquiera hubiera afirmado que se trataba de la misma mujer de entonces, sus mismos andares, la misma insistencia en mirar a lo lejos, pero para mi era una mujer diferente, ya no representaba una incógnita, ni podría volver a elucubrar sobre ella con explicaciones sin base alguna, ahora aquella pequeña e insignificante mujer, con sus zapatos gastados, y su viejo bolso fuertemente cogido, se había convertido en toda una lección de vida.
Al tomar la manta que había quedado en el sofá para doblarla, algo cayó al suelo, era una pequeña carpeta de plástico amarillento y muy gastada con papeles doblados dentro. Seguramente se le habría caído del bolsillo del chaquetón que el perro casi le arranca o de su bolso que no cerraba bien.
Me disponía a dejarla sobre la mesa con la intención de entregársela al día siguiente, cuando algo dentro del plástico llamó mi atención, en el interior de la carpeta se veía una fotografía bastante gastada, la tomé con cuidado y me sorprendió ver en ella a un chico de unos 16 o 17 años rubio, guapo, que miraba al frente y sonreía, sus ojos eran de un azul maravilloso, pero tenían una expresión extraña, difícil de explicar. Una mujer con un vestido de fondo blanco y flores de colores muy vistosa, le tenía cogido cariñosamente por los hombros. Estaba sutilmente maquillada y presentaba una media melena brillante y ondulada. Me costó mucho reconocer en ella, a la misma mujer que acababa de abandonar mi casa, pero no había duda, era ella.
Me dispuse a devolver la foto al interior del plástico, pero un papel que había también en su interior se plegó. Intenté extenderlo, pero tuve que sacarlo. Era un viejo recorte de periódico en el que el tiempo y las muchas dobleces habían borrado buena parte del texto, pero, con dificultad, aún se podía leer el titular. “Tras saltarse un semáforo en rojo, un conductor que dio positivo en alcoholemia, atropella a un joven invidente causándole la muerte de manera instantánea”. En uno de los lados debió incluir una instantánea que ahora estaba prácticamente borrada, solo quedaba de ella el pie que decía “La madre del joven, llora desesperada sobre el cadáver de su hijo”.
El recorte era del 24 de septiembre de 2021, habían transcurrido tres años desde este lamentable suceso.