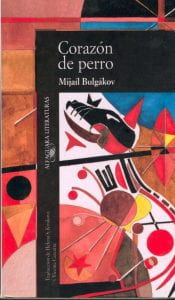Trascripción del trabajo publicado en la edición de la Segunda Jornada de Estudios Eslavos, agosto 2018, bajo el título general de:
La irrupción de lo fantástico en El capote (1842), de Nikolái Gógol, y Corazón de perro (1925), de Mijaíl Bulgákov. Autor: Roberto Ipiña Langella (Facultad de Filosofía y Letras- Universidad de Buenos Aires [FFyL – UBA] / Profesorado de Lengua y Literatura IMPA)
Resumen: ―El capote‖ y ―Corazón de perro‖ son dos de las obras más representativas de Nikolái Gógol y Mijaíl Bulgákov. Sin perder de vista las diferencias existentes entre ambas (la primera de corte satírico/realista, la segunda relativa al género de la ciencia-ficción; aquella escrita durante el zarismo, esta ya en tiempos de posrevolución), en este trabajo estudiaremos la súbita irrupción que lo fantástico hace en cada una de ellas. Este análisis contrastivo, expuesto en contrapunto, nos permitirá descubrir relaciones no manifiestas a primera vista entre ambos relatos. Al mismo tiempo, posibilitará una caracterización, si no completa, al menos original, capaz de ofrecer otra mirada sobre la naturaleza de estos dos relatos. Contrastaremos nuestra exposición con la teoría que Tzvetan Todorov elabora en Introducción a la literatura fantástica, y con la de algunos de sus comentaristas y críticos, como Carlos Ginés Orta y Ana María Barrenechea. Para finalizar, intentaremos arribar a alguna conclusión acerca de la motivación y la función de este recurso a lo fantástico, que en Occidente, por caso, sería impensable en una obra realista como El capote. Al respecto, sostendremos la hipótesis de que, en la medida en que la cultura rusa no contempla una oposición tan marcada entre lo real y lo irreal, entre lo verdadero y lo falso, la frontera entre géneros como realismo, ciencia ficción y fantástico es más permeable que en Europa y América.

Nikolái Gogol (1809-1852)
Si bien es cierto que en otras literaturas se fusiona lo fantástico con lo realista (en el realismo mágico latinoamericano, por ejemplo) y lo fantástico con la ciencia-ficción (Ursula Le Guin, George Martin, la argentina Angélica Gorodischer), nos parece original el modo, la irrupción (la intrusión) que lo fantástico hace en El capote (al final del relato) y en Corazón de perro (sólo al principio), sin volver a aparecer en cada caso, ni antes ni después. La fusión de géneros como los mencionados, sobre todo en Europa y América sajona, no se dio sino hasta mitad del siglo XX (más tardíamente en el caso de la ciencia-ficción) y con una fuerte resistencia de la crítica, enormemente purista respecto de los cánones de los respectivos géneros (sobre todo en el caso de la ciencia-ficción). Es posible que un crítico de la época hubiera acusado a Gógol y a Bulgákov de desbalancear el tratamiento de sus obras, con estas irrupciones de lo fantástico. En 1846 Vissarión Bielinski decía, a propósito de El doble, de Fiódor Dostoievski: Lo fantástico en nuestra época puede tener lugar sólo en los manicomios.
En El capote, no es sino hacia el final del relato que el elemento fantástico hace aparición, cuando  después de muerto el protagonista, Akaky Akákievich, su fantasma vuelve para vengarse de quienes lo han ofendido. Con nuestra mentalidad occidental, podríamos preguntarnos sobre la necesidad de forzar, en una vuelta de tuerca inesperada, una historia cuyo tratamiento hasta entonces había sido satírico, sí, por momentos grotesco, también, pero realista (coincidente, al menos, con alguno de los puntos de vista que sobre realismo se tiene en literatura). En Corazón de perro, lo fantástico irrumpe al comienzo, en el largo monólogo que ofrece el perro Bolla, que, por ejemplo, nos entera de que sabe leer y de su visión recortada de la realidad humana (recortada, decimos, dadas sus limitaciones, por perro y por callejero, además). Por ejemplo, cuando dice: (…) hay un portero. Y no existe nada peor que eso. Es muchísimo más peligroso que un barrendero. Una raza decididamente odiosa. Aún más repugnante que los gatos. Descuartizadores con librea de botones dorados.
después de muerto el protagonista, Akaky Akákievich, su fantasma vuelve para vengarse de quienes lo han ofendido. Con nuestra mentalidad occidental, podríamos preguntarnos sobre la necesidad de forzar, en una vuelta de tuerca inesperada, una historia cuyo tratamiento hasta entonces había sido satírico, sí, por momentos grotesco, también, pero realista (coincidente, al menos, con alguno de los puntos de vista que sobre realismo se tiene en literatura). En Corazón de perro, lo fantástico irrumpe al comienzo, en el largo monólogo que ofrece el perro Bolla, que, por ejemplo, nos entera de que sabe leer y de su visión recortada de la realidad humana (recortada, decimos, dadas sus limitaciones, por perro y por callejero, además). Por ejemplo, cuando dice: (…) hay un portero. Y no existe nada peor que eso. Es muchísimo más peligroso que un barrendero. Una raza decididamente odiosa. Aún más repugnante que los gatos. Descuartizadores con librea de botones dorados.
Nótese, además, el dejo clasista en la observación del perro. Bulgákov humaniza al personaje a la manera de las fábulas de animales, para que luego la historia vire por los carriles de la ciencia-ficción, si bien fusionada con la sátira y la crítica social, pero donde lo estrictamente fantástico no volverá a hacer aparición. Señalemos ahora que en ambos cuentos este recurso al fantástico no excluye una crítica social que es también una crítica de índole política, aunque, como veremos, se trate de manera matizada. Planteada esta problemática, sostendremos la hipótesis de que, en la medida en que la cultura rusa no contempla una oposición tan marcada entre lo real y lo irreal, entre lo verdadero y lo falso, la frontera entre géneros como realismo, ciencia ficción y fantástico es más permeable que en Europa y América.
Realismo, ciencia-ficción y el elemento fantástico

Mijaíl Bulgákov (1891-1940)
Del mismo modo que Ray Bradbury fue acusado de usar la ciencia-ficción como pretexto para sus denuncias sobre la condición humana, Bulgákov fue duramente criticado desde el realismo socialista por su excentricidad al mezclar géneros, no menos que por atentar contra el régimen soviético. Gógol y Bulgákov, en común, critican la burocracia de sus épocas respectivas (la burocracia como sistema de vida, que modela la cotidianidad de la gente ordinaria, volviéndola gris y mediocre), describiendo el espíritu de época que le tocó en suerte a cada uno. Sin embargo, no puede decirse ni de El Capote ni de Corazón de perro que hayan resultado en panfletos antizarista y anticomunista en cada caso. Ninguna de las dos obras ofrece un modelo alternativo a las formas de vida que critican, sino que en ambas se refleja lo que era la primera función del artista en Rusia: la crítica como denuncia. Siempre en esta nación el artista tuvo una función social, por lo que, como afirma Arnold Hauser, en ella un principio como el del arte por el arte no puede en absoluto aparecer.
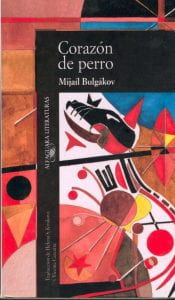 En el desarrollo de su historia, Bulgákov parece recordar permanentemente la obra de Gógol (en algunos casos, particularmente, El capote); un tono satírico muy parecido, una misma animadversión por los funcionarios públicos, y, desde ya, la irrupción (intrusión) de lo fantástico. Incluso encontramos parecido en algún párrafo, la forma de lo que hoy llamaríamos un guiño u homenaje. Por ejemplo, cuando el perro dice: Hermanos, desolladores, ¿por qué me trataron así? resuenan las palabras de Akaky Akákievich al reclamar: ¡Dejadme!, ¿por qué me ofendéis? (…) ¡soy tu hermano! Otro eco de la tradición gogoliana puede encontrarse en los retruécanos o juegos de palabras o de sentidos escondidos en los nombres de los personajes, como el profesor. En la era dorada de la ciencia-ficción (años ‘60 del siglo XX), se entabló una fuerte polémica entre quienes insistían en mantener al género en su forma más pura posible (con Isaac Asimov como máximo referente), en la que llegó a establecerse una diferenciación como ciencia-ficción dura vs. ciencia-ficción blanda, esta última representada por Ray Bradbury. Más tarde, a la blanda le cabría la sobre-etiqueta de humanista.
En el desarrollo de su historia, Bulgákov parece recordar permanentemente la obra de Gógol (en algunos casos, particularmente, El capote); un tono satírico muy parecido, una misma animadversión por los funcionarios públicos, y, desde ya, la irrupción (intrusión) de lo fantástico. Incluso encontramos parecido en algún párrafo, la forma de lo que hoy llamaríamos un guiño u homenaje. Por ejemplo, cuando el perro dice: Hermanos, desolladores, ¿por qué me trataron así? resuenan las palabras de Akaky Akákievich al reclamar: ¡Dejadme!, ¿por qué me ofendéis? (…) ¡soy tu hermano! Otro eco de la tradición gogoliana puede encontrarse en los retruécanos o juegos de palabras o de sentidos escondidos en los nombres de los personajes, como el profesor. En la era dorada de la ciencia-ficción (años ‘60 del siglo XX), se entabló una fuerte polémica entre quienes insistían en mantener al género en su forma más pura posible (con Isaac Asimov como máximo referente), en la que llegó a establecerse una diferenciación como ciencia-ficción dura vs. ciencia-ficción blanda, esta última representada por Ray Bradbury. Más tarde, a la blanda le cabría la sobre-etiqueta de humanista.
Una serie de testimonios interesantes a este respecto encontramos en: http://antology.igrunov.ru/authors/bulgak/. Muchos críticos coinciden en la enorme similitud que existe entre la obra de ambos autores, como Carlos Ginés Orta nos habla de la enorme influencia que Gógol (y Pushkin) tuvieron también en esa obra de Bulgákov (en Mijaíl Bulgákov y el grotesco: El Maestro y Margarita a la luz de las teorías de W. Kayser y M. Bajtín). Filip Preobrajenski (el otro protagonista de Corazón de perro, cuyo apellido se forma sobre preobrazhenie, palabra rusa que puede traducirse como transfiguración) y de Akaky Akákievich.
 La necesidad de incurrir en lo fantástico, respecto de la significación de cada relato, parece menos justificada en Gógol que en Bulgákov. En aquel, como sostiene Antonio Benítez Burraco, la crítica ha visto en general un recurso de estilo, de corte romántico. Es posible que si la historia finalizara en la escena de la muerte de Akaky, obviando su regreso espectral, la trama no se vería modificada sustancialmente. Sin embargo, el mismo Benítez Burraco da cuenta de la polémica entre eminencias de la crítica, entre quienes se mencionan Troyat, Bernheimer y Jrapchenko, acerca de si debe tomarse de forma literal o no el retorno sobrenatural de Akákievich, al final del cuento; hay, incluso, quienes aseguran que todo no se trató más que de rumores que corren en la ciudad, acerca de la aparición del espectro. En cambio, en Bulgákov, la posibilidad de conocer la realidad interna del perro (el elemento fantástico) resulta fundamental para completar el sentido del relato y entender la realidad psíquica del personaje, convertido ya en monstruo (un híbrido entre perro y hombre), elemento ya propio de la ciencia-ficción.
La necesidad de incurrir en lo fantástico, respecto de la significación de cada relato, parece menos justificada en Gógol que en Bulgákov. En aquel, como sostiene Antonio Benítez Burraco, la crítica ha visto en general un recurso de estilo, de corte romántico. Es posible que si la historia finalizara en la escena de la muerte de Akaky, obviando su regreso espectral, la trama no se vería modificada sustancialmente. Sin embargo, el mismo Benítez Burraco da cuenta de la polémica entre eminencias de la crítica, entre quienes se mencionan Troyat, Bernheimer y Jrapchenko, acerca de si debe tomarse de forma literal o no el retorno sobrenatural de Akákievich, al final del cuento; hay, incluso, quienes aseguran que todo no se trató más que de rumores que corren en la ciudad, acerca de la aparición del espectro. En cambio, en Bulgákov, la posibilidad de conocer la realidad interna del perro (el elemento fantástico) resulta fundamental para completar el sentido del relato y entender la realidad psíquica del personaje, convertido ya en monstruo (un híbrido entre perro y hombre), elemento ya propio de la ciencia-ficción.
A esta altura también encontramos conveniente aclarar la diferencia semántica que la mentalidad rusa hace sobre la noción de ciencia-ficción, respecto de cómo se concibe en Occidente. En Rusia se habla de naúchnaia fantástika, es decir, literalmente fantástico científico. Y es verdad que tiene ribetes filosóficos el alcance de la diferenciación que los occidentales realizamos entre dos géneros que, en Rusia, son percibidos como variantes del mismo y único modo (para tomar la terminología de Rosemary Jackson). En tal sentido, y en relación con la potencia crítica de la literatura en Rusia –ya observada– cobra particular relieve lo que al respecto dice Vera Vestnikova: El fantástico para Bulgákov es no un fin en sí mismo, sino un medio de representación satírica de la realidad, medio de revelación de las ‘incontables deformidades’ de la vida cotidiana, inhumana expresión del régimen totalitario que dominaba el país. Al no tener posibilidad de expresar sus ideas directamente, el escritor recurre al fantástico, que, por un lado, aleja de algún modo el contenido de la novela de la realidad, y por otro, ayuda a ver tras los hechos inverosímiles lo ilógico y la cruel absurdidad de mucho de lo que sucede en el país en esos años. El fantástico permite a la sátira de Bulgákov penetrar en zonas absolutamente prohibidas para la literatura; como una lupa dirigida a las deficiencias de la sociedad y a los vicios humanos, los desenmascara a los ojos de los lectores.
Lo satírico
La historia del desdichado Akaky Akákievich en El capote, trasluce también un fuerte sentido de crítica social y moral de la Rusia zarista, que se da a través del recurso del humor y la sátira. Gógol inicia su relato, con este tono zumbón: En el departamento ministerial de **F; pero creo que será preferible no nombrarlo, porque no hay gente más susceptible que los empleados de esta clase de departamentos, los oficiales, los cancilleres…, en una palabra: todos los funcionarios que componen la burocracia. Y ahora, dicho esto, es posible que cualquier ciudadano honorable se sintiera ofendido al suponer que en su persona se hacía una afrenta a toda la sociedad de que forma parte.
Lo propio hace Bulgákov con su relato, siendo en su caso la organización social del régimen soviético su objeto de crítica. Por un lado, está la visión del profesor Filip Preobrajenski, un funcionario aburguesado que desprecia el concepto de proletariado: Así es, el proletariado no me gusta. Pero también está el punto de vista de Bolla (que se mantendrá en su estado de hominización), igualmente despreciativo de esta clase: De todos los proletarios, los barrenderos constituyen la peor calaña.
El capítulo dos termina cuando, luego de que miembros del Comité organizador del edificio que el profesor ocupa –una especie de consorcio administrativo– le exige algunos de los cuartos que él ocupa; entonces este telefonea inmediatamente a un funcionario con una jerarquía más o menos importante (lo que comúnmente se conoce como mover influencias), para que le solucione el inconveniente. En determinado momento, el monstruo en que el perro fue convertido le reclama al profesor: Algunos tienen departamentos de siete habitaciones y cuarenta pantalones, mientras otros vagan por las calles y buscan su comida en los tachos de basura. Queda así claramente expuesta, en este episodio, la crítica a las políticas habitacionales del régimen, así como a la corrupción de sus funcionarios y a las desigualdades sociales.
Particularidades de la visión rusa acerca de lo fantástico
En su ensayo de 1918, titulado Cómo está hecho El capote, de Gógol, Boris Eichenbaum realiza un exhaustivo, minucioso y profundo análisis de todos los elementos que integran la obra. Precisamente, llama la atención el poco espacio y la liviandad con que trata el tema de la intrusión que lo fantástico hace en la misma. El final de El capote es una impresionante apoteosis de lo grotesco (…) Los crédulos eruditos que habían visto en el fragmento ―humanista‖ la esencia del relato quedan perplejos ante la irrupción inesperada e incomprensible del romanticismo en el realismo (…). En realidad, la conclusión no es ni más fantástica ni más romántica que el resto del relato. Por el contrario, en éste hay un grotesco fantástico presentado como un juego con la realidad; en la conclusión, se entra en un mundo de imágenes de hechos más habituales, aunque en todo prosigue su juego con lo fantástico… Eichenbaum entiende que el grotesco está ligado a lo fantástico y no al realismo, y no agrega más al respecto. Sin embargo, en tanto que lo grotesco consiste en una caricaturización, nunca lo fantástico podría ser grotesco, dado que se caricaturiza lo que se conoce, lo que se nos presenta o representa de manera literal. En tanto que nos resulta extraño, poco o nada aprehendido, resulta imposible caricaturizar el elemento fantástico, mientras que el grotesco resulta un elemento fundamental en ciertos tipos de realismo, como los teorizados por Bajtín en La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento (1990). En Ensayo de una Tipología de la Literatura Fantástica (subtitulado, A propósito de la literatura hispanoamericana), la autora, Ana María Barrenechea, empieza por el análisis que Tzvetan Todorov plantea sobre el tema, aun cuando ella dice disentir en la solución que le ha dado al problema. Luego desarrolla lo siguiente:

Tzvetan Todorov (1939-2017)
Todorov delimita el género de lo fantástico con dos sistemas de oposiciones:
- El lector se interroga sobre la naturaleza del texto y según ella quedan establecidas dos parejas contrastivas:
LITERATURA FANTÁSTICA / POESÍA
LITERATURA FANTÁSTICA / ALEGORÍA
- (…) Para Todorov no hay nunca poesía fantástica porque no se da ese pasaje y no se produce en el lector una reacción ante los hechos tal como se experimentan en el mundo, lo cual es indispensable en la literatura fantástica para que se los pueda clasificar de naturales o sobrenaturales. No obstante la afirmación de Todorov acerca de que no hay nunca poesía fantástica, resulta interesante la afirmación contrastante de Omar Lobos: La noción de póiesis parece recobrar aquí lo suyo, y por eso nuestra hipótesis es que la lengua literaria rusa se comprende como eminentemente poética. Si ambos teóricos tienen razón, hallamos entonces aquí una dificultad al intentar tratar lo fantástico desde esta lengua literaria. Barrenechea sigue su exposición para concluir que en ningún caso la clasificación deben depender del capricho interpretativo del lector. Prosigue con la diferenciación a la que arriba entonces Todorov, acerca de lo extraordinario, lo fantástico y lo maravilloso (como solución a lo presentado en la cita), para decir que en común implican la coexistencia de hechos normales y/o anormales. En definitiva, a favor de Barrenechea podemos decir que no encontramos desacertada la decisión de, en primera instancia, recurrir a la obra de Todorov para contrastarla en un estudio sobre la literatura fantástica hispanoamericana, toda vez que la obra del teórico búlgaro se pretende universal (de un listado de diecinueve autores citados o a los que se hace referencia, entre los que se incluyen Balzac, Poe y Kafka, sólo uno es ruso, Gógol). Sin embargo, es muy posible que el esquema propuesto por Todorov (a pesar de él mismo) para el análisis del género fantástico no se ajuste bien o resulte incompleto o ambiguo al aplicar a casos de las literaturas de distintos lugares de Occidente. Tal vez se trate que dicho esquema sólo funciona correcta y completamente al aplicárselo exclusivamente a la literatura rusa, lo que nos servirá para distinguir al menos algunas de sus características excluyentes. Barrenechea sostiene que en lo fantástico ―no se produce en el lector una reacción ante los hechos tal como se experimentan en el mundo, lo cual es indispensable en la literatura fantástica para que se los pueda clasificar de naturales o sobrenaturales. De acuerdo con los argumentos antedichos, nosotros afirmamos que la mentalidad rusa no necesita clasificar de modo tan absoluto los hechos en naturales o sobrenaturales, una característica tan propia, por otra parte, de la mentalidad occidental. Es cierto que en Todorov, una de las premisas es que el lector se interroga sobre la naturaleza de los acontecimientos relatados, pero difícilmente sea en virtud de distinguir lo normal de lo anormal, sino (es una posibilidad) en la necesidad (tanto para el artista como para el lector) de que la representación sea completa, o, dicho de otro modo, no sea incompleta. Porque es muy probable (al menos, es imaginable) que para la mentalidad rusa la naturaleza sea mucho más vasta que para la mentalidad occidental, comprendiendo como parte de la naturaleza aquello que nosotros entendemos como sobrenatural. De esto se desprende que si el lector (ruso) se interroga sobre la naturaleza de los acontecimientos relatados, no es para clasificarlos en sus diferencias, sino para verificar la completitud de la obra. Para entender con mayor profundidad estas particularidades de la visión rusa acerca de lo fantástico (que, por oposición, nos conducirá a lo mismo respecto del realismo), debemos analizar primero las características propias de su mentalidad. Para ello, resulta sumamente esclarecedor lo que Omar Lobos dice al respecto:
El ruso ha sido un pueblo reticente a los binarismos, tan caros a Occidente: Iglesia/Estado, cuerpo/alma, individuo/sociedad, sujeto/objeto, forma/contenido. Quizá sea esta tendencia a la integridad la que haya hecho que la herencia de la liaison religiosa que une la palabra con la verdad –esto es, la palabra que revela, reactualizándolo cada vez, un mundo trascendente– no haya sido nunca declinada en Rusia. Y que ni la cultura, ni la historia ni la experiencia, tengan que aparecer entonces como sucedáneos del gran soporte. Así, puede decirse que la palabra ha preservado allá su estatus mágico, creador de mundos, desconociendo la referencia como una otra cosa respecto de ella misma o bien sintiéndose su creadora, próxima a la lengua del rito, que es una lengua que (re)crea) y la del rezo, la palabra que invoca (llama aquí), más que la que evoca (llama desde).
Corolario
Nos hemos remitido apenas a estas dos obras para la realización de este trabajo, pero pensamos en un proyecto de más largo aliento podríamos incorporar la aparición de las atmósferas enrarecidas en la obra de Fiódor Dostoievski, de lo místico-religioso en la obra de León Tolstói o de lo fantasmagórico en la obra de Antón Chéjov, por dar algunos de otros ejemplos posibles. Es decir, no se circunscribe lo expuesto meramente al caso de un par de relatos. Antes de terminar, deseamos dejar en claro, asumiendo el riesgo implicado en el tratamiento que hemos dado al análisis sobre las (posibles) características de la mentalidad rusa, acerca del peligro de recaer en el facilismo de concluir que todo no se trata más que del pensamiento mágico de un pueblo (tan proclives como somos los occidentales a las simplificaciones y las etiquetas). En todo caso, serán la historia, la antropología y las ciencias sociales, en base al estudio de las circunstancias atravesadas por esta nación, quienes puedan determinar o al menos conjeturar acerca de por qué la idiosincrasia (que de ello se trata) rusa se ha formado de un modo y no de otro. Es importante que se entienda que no se trata para nada de pensamiento mágico. Por muchos filósofos (y por Sigmund Freud, en lo que refiere a la psicología) los occidentales reconocemos que existen aspectos no manifiestos, potenciales, de la realidad (lo que, incluso, pone en cuestión lo que podemos llegar a entender por natural y sobrenatural). A partir de Friedrich Nietzsche, a los occidentales nos gana una legítima desconfianza sobre el valor absoluto de la razón, tan sobrevaluada desde el tiempo de los griegos, y sobre su capacidad de iluminar todas las sombras de lo extraño y lo irracional. En La idea rusa, Nikolái Berdiáev cita al poeta Fiódor Tiútchev: No se puede comprender Rusia por medio de la razón, ni medirla con medidas comunes. Rusia posee una idiosincrasia singular, sólo se puede creer en ella. Y no nos parece que el comentario reduzca el tema a un asunto de fe, sino que nos advierte acerca de los singulares obstáculos o dificultades que podremos hallar al adentrarnos en la investigación, que incluso pueden resistirse a la mayor rigurosidad del enfoque científico. Berdiáev lo detalla minuciosamente en toda la extensión de su artículo:

Nikoláis Berdiáev (1874-1948)
El pueblo ruso es un pueblo extremadamente polarizado, es una combinación de contradicciones (…) de él se puede esperar lo más imprevisible (…) Es un pueblo que causa preocupación entre los países de Occidente (…) Rusia es una enorme parte del mundo, es un colosal Oriente-Occidente, y en sí misma reúne a estos dos grupos.
Así, se trasunta algo irracional en la idiosincrasia rusa, algo animal, algo infantil; algo de buen salvaje. En el mejor de los sentidos, hay un enorme impulso de libertad en las obras aquí tratadas, que rehúye la aprobación y el seguimiento riguroso de reglas, de referencias, de citas de autoridad tranquilizadoras y tranquilizantes, para quien dice y para su auditorio.
Muy recomendable, leer la edición completa con sus notas y bibliografía.