Todo eran carreras, prisas y urgencias.
El tiempo apremiaba. Había que desalojar el viejo edificio cuanto antes.
El infierno habitual que se vivía en El convento desde hacía dos días se había acentuado y esta mañana el caos había irrumpido para quedarse. La noche anterior ya se había apagado el cartel con luces de neón que anunciaba un paraíso de placer bajo el paradójico nombre de un lugar de recogimiento religioso. Sin duda, El convento iba a desaparecer.
Doña Vanesa intentó calmar los alterados nervios de las jóvenes que trataban de organizar sus pocas pertenencias en cajas o maletas.
En la cocina, Samantha guardaba las sartenes y cacerolas que componían el escaso ajuar existente en aquel lugar con los cuales apenas conseguía guisos más suculentos de los rutinarios.
En la sala de descanso, llamada Biblioteca sin que nadie supera el motivo, Karina lentamente se esforzaba en ordenar los escasos ejemplares que componían su tesoro. Sus gafas se habían roto hacía pocos días con lo que en la misma caja mezclaba revistas usadas, libros manoseados y libretas o cuadernos de alguna de las ocupantes.
En el huerto que Damián mantenía en la parte trasera del edificio, Selena se consolaba en sus escasos ratos libres, plantando algunas verduras o frutas que casi nunca llegaban a buen fin. La pena la había invadido desde que supo que tendría que abandonar y dejar atrás el único reducto de paz y silencio de aquella construcción cochambrosa.
En el extremo opuesto del edificio, la falsa madre superiora de todo aquel escenario, doña Vanesa, esperaba que la providencia les ayudara esta vez, aunque la confianza en el Altísimo que antes inundaba de luz su ajetreada alma, hacía bastante tiempo que había dado paso a un escaso sentido de la bondad y amor al prójimo que no viniera acompañado de algo más metálico y frío.
 Otra de las ocupantes recogía de las flojas cuerdas los hábitos de trabajo, secados al sol junto al muro mordisqueado en su borde como si de la boca de un desdentando se tratara. Al igual que las oscuras cebollas moradas, la primera capa las cubría hasta los tobillos delgados; después otras más se iban deshojando poco a poco hasta llegar a la fría y rasposa piel de sus cuerpos todavía lozanos.
Otra de las ocupantes recogía de las flojas cuerdas los hábitos de trabajo, secados al sol junto al muro mordisqueado en su borde como si de la boca de un desdentando se tratara. Al igual que las oscuras cebollas moradas, la primera capa las cubría hasta los tobillos delgados; después otras más se iban deshojando poco a poco hasta llegar a la fría y rasposa piel de sus cuerpos todavía lozanos.
La mayoría de las mujeres habían llegado en conjunto como un cargamento de fruta destinado al mercado para su consumo; y así al unísono tenían que desalojar también el edificio. La decisión no era de ellas, las órdenes llegaban desde instancias superiores.
Helena —con H, sí— preguntaba por sus zapatos; desde la habitación de al lado Ruth evitaba responder antes de que descubriera que le había roto el tacón de aguja.
Gladys se afanaba en buscar la ropa interior entre el montón que alguien había depositado sobre la primera silla que encontró en el pasillo que hacía las veces de sala y distribuidor.
Doña Vanesa le había pedido que vigilara, que avisara si veía llegar al autobús, de ahí que a la vez que se mostraba decidida a encontrar sus braguitas de encaje negro recién estrenadas, o su corpiño azulón, el más provocativo, mirara hacia la desvencijada ventana por la que penetraba el aire gélido de la mañana. Al fondo podía divisar los picos de la cordillera, apenas nevados para esta época. Más allá, quién sabe, quizás, ojalá, tal vez, la libertad.
El aviso de que tenían que dejar el edificio fue anunciado hacía tres noches. Quejas, lamentos, cansancio, algún que otro llanto mudo se mezclaron con la noticia. Poco podrían disponer ellas, tan sólo acelerar su nuevo destino
El ruido y la algarabía propios de la situación no conseguían imponerse sobre la resignación general. En cada habitáculo de tres por tres, la intimidad, la pena y los secretos dejaba poco espacio para otra cosa.
Las luces de neón se habían apagado como todos los amaneceres. Con los primeros rayos, la muy temida doña Vanesa había cortado la corriente eléctrica. Ni secadores, ni planchas podrían usarse ya. Las arrugas del pelo se mezclarían en los escasos equipajes con las de la ropa o con la incertidumbre de las prisas. Daba igual, pensaban la mayoría de las mujeres aparentemente afanadas en acatar con soltura el desenlace final. Las instrucciones de la imponente jefa apenas eran entendidas por Lalia o Simina que solo comprendían el lenguaje del cuerpo. Como todas las noches, la algarabía del placer de los hombres a cambio de dinero había dejado paso a la somnolencia y el sopor de las mujeres. Ninguna de ellas bajaba la guardia, su compromiso siempre estaba vigente y debían cumplirlo por encima de todo. Rezaban antes de salir al ruedo como los toreros; aunque sus toros no tuvieran cuernos asesinos sus veladas sugerían corridas llenas de pánico.
Nadie atendió la orden de doña Vanesa cuando comentó que había que limpiar las habitaciones y los baños antes de marchar. Los restos de orines, licores y semen en absoluto repelían el escaso interés de cada una. El resto de días podían vivir con eso al importarles más que sobrevivir, pero hoy tenían una excusa para huir del asco. Sólo una protesta en bajo.
El golpe seco de la bofetada de la Jefa a Selena se oyó por todo El convento, suficientemente grande como para alojar a muchos cuerpos desnudos o dormidos, pero demasiado pequeño para albergar tanta tiranía.
Mientras el resto de mujeres terminaba de recoger sus cosas, Selena emitió una mirada de profundo rencor sobre el moño bajo en la nuca de la Vanesa. Como tantas veces antes, su mirada atravesaba el cráneo, los sesos, las venas y hasta las células microscópicas de esa cruel mujer para dejarla inerte y petrificada para siempre. En una sola ocasión, sólo en una, el brazo derecho de la joven se dejó caer sobre el izquierdo a la vez que éste se levantaba burlonamente en un corte de mangas que, sorprendentemente, fue visto por la dama. Manchas azules y moradas salpicaron el cuerpo de la joven produciéndole un intenso dolor durante siete noches eternas en las cuales tuvo que trabajar el doble de lo habitual.
No hubo tiempo de más, antes de que Gladys anunciara que el autobús se veía al fondo, las muchachas fueron empujadas y atropelladas para que acabaran de una vez sus tareas. Selena interpretó como un golpe de suerte que no le diera tiempo a limpiar más que dos de los tres baños encargados. Un golpe que esperaba continuar si todo salía según lo planeado.
A doña Vanesa le pareció que la maniobra de recogida final y subida al autobús era muy larga. Tenía prisa, demasiada como para esperar pacientemente a que aquel grupo de despojos con pelos teñidos y uñas encarnadas, le estropearan los planes. Aceleró las órdenes, empujó con brusquedad a las muchachas. Simina casi se cae, Ruth se olvidó de su zapato perdido, Laila esperó a su compañera casi amiga Samantha, ésta tosía y tosía sin parar desde hacía tres noches, las demás circulaban hasta el autobús, algunas ni siquiera se habían quitado el hábito de trabajo. Al fin y al cabo, esperaban continuar donde fuera.
Gladys, doblemente fiel a la dama y a sí misma, sería la última en subir. Escondida tras la puerta contó, faltaba una. Recorrió los habitáculos. En el último, gritó su nombre antes de entrar: Selena, no seas idiota, no tienes escapatoria. ¡Selena! —gritó más fuerte—. Vamos al autobús, la Vanesa te va a matar a palos cuando se entere. ¡Selena, hija de puta, me vas a buscar la ruina! —el tono de furia recordaba el de un general abandonado en el campo de batalla por su escuadrón— ¡Sal de donde estés… vamos!
Sobre el pasillo, junto a la puerta del baño que no había podido limpiar, una mancha 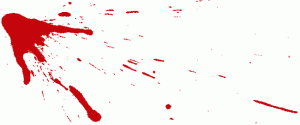 de sangre oscura empezaba a recorrer la suciedad del suelo como la lava de un volcán en erupción.
de sangre oscura empezaba a recorrer la suciedad del suelo como la lava de un volcán en erupción.
Selena no miró atrás, sabía que era cuestión de segundos, escasos segundos hasta alcanzar el muro desdentado. Saltó por la ventana. El palo de la fregona manchado con la sangre de Gladys, permaneció junto a su cuerpo aún vivo. Era demasiado alto, pensó, nunca imaginó que tanto. Si hubiera hecho caso a Damián habría ejercitado aún más sus piernas. El trecho es duro, el muro alto, el éxito escaso. Se lamentó por un momento. Pero no era cuestión de dudar, tenía tomada la decisión y lo conseguiría. La determinación de la necesidad puede más que la necesidad de la duda. Sus uñas postizas se despegaban en cada mínimo avance sobre el muro. Le dolían los dedos, se resbalaban los pies, pero la furia del objetivo le daba fuerzas. El sudor y las palpitaciones se mezclaban en su pecho sin saber cuál era más fuerte.
Encaramada sobre la tapia, con los pantalones rasgados por su propia sangre que comenzaba a aflorar, contempló el panorama frente a ella. A la derecha, pasos, carreras, insultos y gritos; a la izquierda, un campo agreste, cuyo fin se perdía en el fondo del horizonte.
Se miró las manos destrozadas, los pantalones rotos, sintiendo que se le empañaban los ojos de líquido salado.
En un segundo que le pareció un siglo le dio tiempo a contemplar por última vez el huerto casi seco y las letras ya rotas del cartel, a través de la ventanilla del autobús. Las voces de doña Vanesa se acercaban, mientras muchas de las chicas se imaginaban que, ya en el nuevo destino, de pronto, y milagrosamente, todas a una conseguían dejar de escucharla, tapar esa boca para siempre.

